Continuant amb la novel·la de Rafik Schami, "El lado oscuro del amor" avui un capítol, el 96, que m'ha portat molts records per la seua exactitud en la descripció dels patins fabricats allà a Damasc a finals dels quaranta. Al meu poble, a mitjans cinquanta, també recorde la moda de construcció de patins amb rodaments de cotxe.
El patinete
Farid tenía alrededor de once años cuando los patinetes se pusieron de moda. Toni, el hijo de Dimitri el perfumista, fue el primero en llevar al callejón, un día después de Pascua, su supermodelo de tubo de metal pintado en rojo, y los niños se quedaron asombrados, como si Toni fuera un astronauta.
Su padre, que recorría el mundo para buscar y adquirir nuevos aromas, le compraba a menudo juguetes extranjeros. Pero con el patín los superó a todos. Las chicas, sobre todo Jeanette y Antoinette, estaban fascinadas, las dos quisieron dar una vuelta, y él voló con ellas ante los envidiosos muchachos.
Ante de que pasara una semana, Azar apareció con un patinete de madera, desvencijado y traqueteante. Las junturas entre la plataforma y el manillar eran simples escuadras de metal, pero aún así el juguete era una buena imitación. Las ruedas estaban hechas con grandes e indestructibles cojinetes y armaban un buen estrépito. El patinete era tan robusto, sencillo y práctico como el propio Azar.
- Mi máquina no es para chicas – dijo cuando su hermana quiso dar una vuelta.
Y de hecho era mucho más difícil mantener en equilibrio y girar su patinete que el de Toni, con sus ruedas de goma. Pero era la obra de sus propias manos. Azar fue el primero en llamar “máquina” a un patinete.
Durante las noches siguientes, Farid casi no pudo dormir; en sueños, se veía volando sobre un patín, en una ocasión incluso con el papagayo Coco sobre los hombros. Quizá el papagayo se le aparecía en sueños porque desde el día en que Azar había pasado con la máquina por el callejón ya no hablaba, sino que se pasaba las horas imitando con ensordecedores graznidos el estrépito de los cojinetes. Una semana después, su propietaria ya no puso la jaula en la ventana que daba a la calle, sino que la colgaba en la que daba al patio interior.
Los talleres de los alrededores experimentaron de pronto un asalto en toda regla en busca de cojinetes. Tras una larga búsqueda, Farid logró encontrar dos ejemplares. Eran más grandes que los de Azar, pero cuanto mayores fueran las ruedas, tanto más deprisa correría el artilugio.
- A cambio, barrerás el taller tres tardes, recogerás, prepararás té para los trabajadores y les traerás bocadillos de falafel del restaurante, ¿entendido? - indicó el dueño.
Y vaya si Farid estaba de acuerdo. Durante tres días barrió, limpió el taller y sirvió té, dulces y agua fresca. Para tener diez años, ya sabía preparar muy bien el té. Los trabajadores y el dueño estaban contentos, porque Farid nunca lo servía en vasos sucios, que era a lo que estaban acostumbrados. Los lavaba a conciencia y al final los enjuagaba con agua caliente, de forma que brillaban y humeaban. Lo había aprendido de su padre.
Al final no sólo le dieron los cojinetes, sino también las sujeciones y las bisagras del manillar, con vástagos y tornillos incluidos. Pero más importante que esos regalos fueron los valiosos consejos de los mecánicos. Finalmente, el dueño le proporcionó incluso un sencillo soporte, hecho con una barra de metal doblada.
Con esto tu patinete se mantendrá en pie y orgulloso como si fuera una Vespa, y no tendrás que apoyarlo contra la pared como una cansada bicicleta – dijo. El hombre parecía un forajido de un western barato, pero era la bondad en persona.
El más joven de sus trabajadores, un tipo de aspecto igual de siniestro y pelo enmarañado, regaló por sorpresa a Farid la pieza más valiosa: un freno. Ni Toni ni Azar tenían algo parecido. El freno consistía en un trozo de goma que Farid sujetó como un guardabarros sobre la rueda trasera.
Finalmente, Farid se dirigió con la bolsa llena de piezas a ver a su primo Georg, que era aprendiz de ebanista con un avariento carpintero. Farid se mantuvo al acecho hasta mediodía y, aprovechando que el propietario de la tienda se fue a casa, se escurrió dentro del taller. Al principio no dijo nada del patinete, sino que preguntó a su primo por su salud y su familia. Sin embargo, mientras lo hacía cambiaba continuamente de sitio la bolsa, hasta que el primo preguntó qué era eso que arrastraba de ese modo. Farid respondió que eran las piezas para un patinete, y que sólo le faltaba la madera.
- Qué pillastre, haber empezado por ahí – rió Georg, y quiso que Farid le describiera cómo tenía pensado que fuera su patinete. Fue fácil. Georg lo dejó todo y en media hora preparó todas las piezas, las juntó en un hatillo y lo cargó en los hombros de Farid.
- Lárgate antes de que ese rácano aparezca. Tú mismo puedes atornillar las piezas, pero antes tienes que encolarlas – explicó, y le dio al chico un poco de cola.
Farid corrió a casa, aunque más que correr, voló en alas de la dicha. Trabajó durante dos horas y luego posó la vista satisfecho sobre su obra de arte.
Finalmente, le quitó a la gastada bicicleta de su padre un pequeño espejo retrovisor y lo sujetó al lado izquierdo del manillar. Y su abuelo le dio varias estrellitas y lunas de chapa de colores.
Por último Farid escribió en un trozo de cartón un conjuro contra el mal de ojo que había visto en un espejo en casa de Michel, el primo de su madre. El cartel mostraba la palma de una mano, en cuyo centro había un ojo azul atravesado por una flecha. Debajo rezaba, en hermosa caligrafía árabe: “Que el ojo del envidioso quede ciego”. Como barbero, Michel tenía un amor especial por los espejos de cristal pulido. Una espléndida pieza se había roto poco después de que un cliente comentara con envidia: “¡Qué hermoso espejo!” El hombre era famoso por su mal de ojo. Contaban que era capaz de matar con la vista una paloma al vuelo si la envidiaba.
Farid sujetó con chinchetas el trozo de cartón ovalado con el proverbio protector en la parte delantera del manillar, bastante ancho. Pintó además un girasol y un canario, y al domingo siguiente se fue con su patinete a la calle Abbara, recién peinado y perfumado, vestido con camisa blanca, pantalones azules y zapatillas de deporte.
- Magnífico – exclamó Azar, y tras dar una vuelta con la máquina de Farid frenó, se balanceó un minuto en el sitio, desmontó y bajó el soporte.
El patinete se quedó erguido, en todo su esplendor, en medio de la calle. Cuando Azar describía con la palabra “magnífico” los otros chicos prestaban atención, porque no era fácil satisfacer a ese hábil constructor.
Al cabo de menos de tres semanas, diez patinetes de madera y cojinetes zumbaban por el callejón, y las madres maldecían a los talleres, culpables del infernal estrépito. Y cada ejemplar era mejor que el anterior, de forma que el “magnífico” artilugio de Farid pronto quedó relegado a un modesto nivel intermedio. Ahora había patinetes con amortiguadores, con campanilla y con bocina, y varios con un asiento acolchado para hermanos pequeños o chicas de la vecindad. Farid construyó un cesto para Tutu, un spaniel al que le encantaba ir en el vehículo.
Chalil fue el primero que pudo beber limonada durante el trayecto. La botella iba bien segura en un soporte en el centro del manillar, y una pajita permitía al avispado muchacho beber sin quitar las manos del manillar ni la vista de la calle.
Pronto la calle Abbara se quedó pequeña para tantos patinetes. Por eso, todos aceptaron la propuesta de Josef de trasladarse a la paralela calle Saitún, en la que vivía Farid. Ese día, todas las mujeres de la calle Abbara no conocían más que un santo: Josef.
Desde entonces, todos los domingos por la tarde se ofrecía un espectáculo celestial en el callejón de Farid. Diez chicos hechos un pincel iban con sus patinetes a la plaza delante de la iglesia católica y evolucionaban lentamente ante las miradas de las chicas, que, también de punta en blanco, esperaban ya la llegada de los patinetes. Los conductores desmontaban, muy tiesos, casi principescos, bajaban los soportes a cámara lenta y se sentaban en los bancos de piedra que había enfrente. Cruzaban las piernas y empezaban a charlar acerca de sus máquinas.
- ¿Puedo dar una vuelta con tu máquina? Sólo hasta el estanco y volver – rogó Toni un día en tono sumiso. Nunca le había permitido a Farid ni tocar siquiera uno de sus muchos juguetes.
- Está bien, pero ve con cuidado – dijo Farid.
- Sí, ten cuidado – gritó Chalil -, su máquina muerde a los niños...
- ...que comen queso holandés – añadió Azar, y se echó a reír.
También Josef sonrió y dio un codazo a los otros. Y por primera vez el patinete de Toni quedó tendido en el suelo sin que nadie le dedicase una mirada.
Su padre, que recorría el mundo para buscar y adquirir nuevos aromas, le compraba a menudo juguetes extranjeros. Pero con el patín los superó a todos. Las chicas, sobre todo Jeanette y Antoinette, estaban fascinadas, las dos quisieron dar una vuelta, y él voló con ellas ante los envidiosos muchachos.
Ante de que pasara una semana, Azar apareció con un patinete de madera, desvencijado y traqueteante. Las junturas entre la plataforma y el manillar eran simples escuadras de metal, pero aún así el juguete era una buena imitación. Las ruedas estaban hechas con grandes e indestructibles cojinetes y armaban un buen estrépito. El patinete era tan robusto, sencillo y práctico como el propio Azar.
- Mi máquina no es para chicas – dijo cuando su hermana quiso dar una vuelta.
Y de hecho era mucho más difícil mantener en equilibrio y girar su patinete que el de Toni, con sus ruedas de goma. Pero era la obra de sus propias manos. Azar fue el primero en llamar “máquina” a un patinete.
Durante las noches siguientes, Farid casi no pudo dormir; en sueños, se veía volando sobre un patín, en una ocasión incluso con el papagayo Coco sobre los hombros. Quizá el papagayo se le aparecía en sueños porque desde el día en que Azar había pasado con la máquina por el callejón ya no hablaba, sino que se pasaba las horas imitando con ensordecedores graznidos el estrépito de los cojinetes. Una semana después, su propietaria ya no puso la jaula en la ventana que daba a la calle, sino que la colgaba en la que daba al patio interior.
Los talleres de los alrededores experimentaron de pronto un asalto en toda regla en busca de cojinetes. Tras una larga búsqueda, Farid logró encontrar dos ejemplares. Eran más grandes que los de Azar, pero cuanto mayores fueran las ruedas, tanto más deprisa correría el artilugio.
- A cambio, barrerás el taller tres tardes, recogerás, prepararás té para los trabajadores y les traerás bocadillos de falafel del restaurante, ¿entendido? - indicó el dueño.
Y vaya si Farid estaba de acuerdo. Durante tres días barrió, limpió el taller y sirvió té, dulces y agua fresca. Para tener diez años, ya sabía preparar muy bien el té. Los trabajadores y el dueño estaban contentos, porque Farid nunca lo servía en vasos sucios, que era a lo que estaban acostumbrados. Los lavaba a conciencia y al final los enjuagaba con agua caliente, de forma que brillaban y humeaban. Lo había aprendido de su padre.
Al final no sólo le dieron los cojinetes, sino también las sujeciones y las bisagras del manillar, con vástagos y tornillos incluidos. Pero más importante que esos regalos fueron los valiosos consejos de los mecánicos. Finalmente, el dueño le proporcionó incluso un sencillo soporte, hecho con una barra de metal doblada.
Con esto tu patinete se mantendrá en pie y orgulloso como si fuera una Vespa, y no tendrás que apoyarlo contra la pared como una cansada bicicleta – dijo. El hombre parecía un forajido de un western barato, pero era la bondad en persona.
El más joven de sus trabajadores, un tipo de aspecto igual de siniestro y pelo enmarañado, regaló por sorpresa a Farid la pieza más valiosa: un freno. Ni Toni ni Azar tenían algo parecido. El freno consistía en un trozo de goma que Farid sujetó como un guardabarros sobre la rueda trasera.
Finalmente, Farid se dirigió con la bolsa llena de piezas a ver a su primo Georg, que era aprendiz de ebanista con un avariento carpintero. Farid se mantuvo al acecho hasta mediodía y, aprovechando que el propietario de la tienda se fue a casa, se escurrió dentro del taller. Al principio no dijo nada del patinete, sino que preguntó a su primo por su salud y su familia. Sin embargo, mientras lo hacía cambiaba continuamente de sitio la bolsa, hasta que el primo preguntó qué era eso que arrastraba de ese modo. Farid respondió que eran las piezas para un patinete, y que sólo le faltaba la madera.
- Qué pillastre, haber empezado por ahí – rió Georg, y quiso que Farid le describiera cómo tenía pensado que fuera su patinete. Fue fácil. Georg lo dejó todo y en media hora preparó todas las piezas, las juntó en un hatillo y lo cargó en los hombros de Farid.
- Lárgate antes de que ese rácano aparezca. Tú mismo puedes atornillar las piezas, pero antes tienes que encolarlas – explicó, y le dio al chico un poco de cola.
Farid corrió a casa, aunque más que correr, voló en alas de la dicha. Trabajó durante dos horas y luego posó la vista satisfecho sobre su obra de arte.
Finalmente, le quitó a la gastada bicicleta de su padre un pequeño espejo retrovisor y lo sujetó al lado izquierdo del manillar. Y su abuelo le dio varias estrellitas y lunas de chapa de colores.
Por último Farid escribió en un trozo de cartón un conjuro contra el mal de ojo que había visto en un espejo en casa de Michel, el primo de su madre. El cartel mostraba la palma de una mano, en cuyo centro había un ojo azul atravesado por una flecha. Debajo rezaba, en hermosa caligrafía árabe: “Que el ojo del envidioso quede ciego”. Como barbero, Michel tenía un amor especial por los espejos de cristal pulido. Una espléndida pieza se había roto poco después de que un cliente comentara con envidia: “¡Qué hermoso espejo!” El hombre era famoso por su mal de ojo. Contaban que era capaz de matar con la vista una paloma al vuelo si la envidiaba.
Farid sujetó con chinchetas el trozo de cartón ovalado con el proverbio protector en la parte delantera del manillar, bastante ancho. Pintó además un girasol y un canario, y al domingo siguiente se fue con su patinete a la calle Abbara, recién peinado y perfumado, vestido con camisa blanca, pantalones azules y zapatillas de deporte.
- Magnífico – exclamó Azar, y tras dar una vuelta con la máquina de Farid frenó, se balanceó un minuto en el sitio, desmontó y bajó el soporte.
El patinete se quedó erguido, en todo su esplendor, en medio de la calle. Cuando Azar describía con la palabra “magnífico” los otros chicos prestaban atención, porque no era fácil satisfacer a ese hábil constructor.
Al cabo de menos de tres semanas, diez patinetes de madera y cojinetes zumbaban por el callejón, y las madres maldecían a los talleres, culpables del infernal estrépito. Y cada ejemplar era mejor que el anterior, de forma que el “magnífico” artilugio de Farid pronto quedó relegado a un modesto nivel intermedio. Ahora había patinetes con amortiguadores, con campanilla y con bocina, y varios con un asiento acolchado para hermanos pequeños o chicas de la vecindad. Farid construyó un cesto para Tutu, un spaniel al que le encantaba ir en el vehículo.
Chalil fue el primero que pudo beber limonada durante el trayecto. La botella iba bien segura en un soporte en el centro del manillar, y una pajita permitía al avispado muchacho beber sin quitar las manos del manillar ni la vista de la calle.
Pronto la calle Abbara se quedó pequeña para tantos patinetes. Por eso, todos aceptaron la propuesta de Josef de trasladarse a la paralela calle Saitún, en la que vivía Farid. Ese día, todas las mujeres de la calle Abbara no conocían más que un santo: Josef.
Desde entonces, todos los domingos por la tarde se ofrecía un espectáculo celestial en el callejón de Farid. Diez chicos hechos un pincel iban con sus patinetes a la plaza delante de la iglesia católica y evolucionaban lentamente ante las miradas de las chicas, que, también de punta en blanco, esperaban ya la llegada de los patinetes. Los conductores desmontaban, muy tiesos, casi principescos, bajaban los soportes a cámara lenta y se sentaban en los bancos de piedra que había enfrente. Cruzaban las piernas y empezaban a charlar acerca de sus máquinas.
- ¿Puedo dar una vuelta con tu máquina? Sólo hasta el estanco y volver – rogó Toni un día en tono sumiso. Nunca le había permitido a Farid ni tocar siquiera uno de sus muchos juguetes.
- Está bien, pero ve con cuidado – dijo Farid.
- Sí, ten cuidado – gritó Chalil -, su máquina muerde a los niños...
- ...que comen queso holandés – añadió Azar, y se echó a reír.
También Josef sonrió y dio un codazo a los otros. Y por primera vez el patinete de Toni quedó tendido en el suelo sin que nadie le dedicase una mirada.

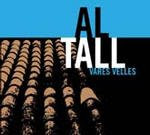

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada