Fa pocs dies, al meu bloc llibres llegits, vaig incloure un post parlant de la novel·la o, més ben dit, sèrie de set novel·les d'Alvaro Mutis, Empresas y Tribulaciones de Maqroll el Gaviero.
Vull postejar ací, per fer-vos les dents llargues, i animar-vos a llegir-lo sencer, un fragment de l'últim llibre: Tríptico de Mar y Tierra:
RAZON VERÍDICA DE LOS ENCUENTROS Y COMPLICIDADES DE MAQROLL EL GAVIERO CON EL PINTOR ALEJANDRO OBREGÓN
Estaba en Madrid, saboreando un fino en el bar del Hotel Wellington, un lugar que siempre me ha gustado y donde me hospedaba en tiempos mejores para estar cerca del parque del Retiro, cuyo amable sosiego finisecular ejerce en mí una acción sedante y evocadora. Me hallaba abstraído descubriendo en el borde de las cosas esa luz dorada de la tarde madrileña que deja todo como suspendido en el aire. Una vez más, pude constatar que estaba en la que fue frontera de Al-Andalus.
De repente, un brazo de hierro me apresó por la espalda y, sin conseguir hablar, quedé inmovilizado. El roce en la nuca de unos grandes mostachos a la Franz-Joseph me denunció al agresor: «¿Qué carajos haces aquí?», dijo mientras me soltaba y yo me volvía para confirmar mi sospecha. Era Alejandro Obregón. «No tenía ni puta idea de que estabas en Madrid», me reclamó, mientras se sentaba a mi lado y ordenaba también un fino. Sus ojos azul pizarra me escrutaban con esa curiosidad propia de nuestros amigos pintores para descubrir en los demás el paso del tiempo. Hacía cinco o seis años que no nos veíamos. Allí estaba Alejandro, macizo, intenso, tratando de romper, con el mayor pudor posible, su trabada timidez de los primeros instantes del encuentro; rasgo que fue uno de los signos más constantes y conmovedores de nuestra larga relación. Obregón, es bueno saberlo, escondía, detrás de varias capas de camaján que a nadie convencían, a uno de los hombres con mejores maneras que recuerdo haber tratado.
Poco después llegaron algunos amigos de Alejandro, entre los cuales estaba el torero Pepe Dominguín. La conversación se hizo general y caímos en el tema del día: la muerte de un joven torero, en plena gloria, que acababa de ser cogido en un pueblo andaluz. Alejandro y su esposa salían para Colombia a la medianoche. Carmen y yo estábamos llegando y preparábamos nuestro segundo viaje a Galicia para visitar al Apóstol. Al margen de la charla deshilvanada y más bien insulsa, natural entre personas que acaban de conocerse, Alejandro y yo tratábamos de ponernos al día en nuestros asuntos, en la vieja y siempre renovada corriente común de recuerdos, experiencias y afectos que nos une hace ya tantos años. Imposible. El tema de los toros seguía imperando con agobiante insistencia. De repente, por una palabra que dejó caer en un breve silencio del grupo, me di cuenta de que quería comunicarme algo sin ninguna relación con lo que allí se hablaba. Esta certeza se fue haciendo cada vez más aguda. Por fin, nos pusimos de pie. casi simultáneamente y, pidiendo permiso a los presentes nos pasamos a otra mesa. Sin preámbulos, Obregón me explicó:
-Mira lo que son las cosas, desde hace semanas me urge hablar contigo y nunca imaginé que pudiera ser tan pronto. Tengo que contarte algo que te va a interesar muchísimo: solo a nosotros nos pasan estas vainas. Escúchame con cuidado que la historia es larga y no te puedes perder detalle. Te vas a quedar de una pieza: hace ya casi un año me encontré en Cartagena con un conocido tuyo, un tipo inolvidable sobre el que has escrito cosas que antes me parecían extrañas y ahora creo que te quedaste corto. Ya adivinaste de quién se trata, ¿verdad? Estuve con Maqroll el Gaviero.
Debo confesar que entre todas las posibles combinaciones del azar con las que especulo a menudo, nunca se me había ocurrido que tal encuentro pudiera acontecer. Pero, ahora que Obregón me lo contaba, me pareció, de repente, algo absolutamente lógico y previsible. Sólo me extrañó que no hubiera sucedido antes. En un instante se me presentó con evidencia la suma de rasgos comunes que unía a los dos personajes y las abismales diferencias que los separaban. Todo esto se lo dije atropelladamente, mientras me escrutaba entre inquisidor y sonriente, con esa mirada celeste que, cuando se fijaba con atención se tornaba ligeramente violeta y distante. Nos quedaban aún un par de horas para estar juntos y, olvidando con escasa cortesía a nuestros compañeros de la otra mesa y a nuestras esposas que nos observaban divertidas e intrigadas, nos sumimos por entero en la historia de un encuentro que, en cierta forma, venía a completar el diseño en espiral de nuestras vidas. Relatar el episodio en las palabras mismas de Obregón supondría perderse en complicados médanos de interjecciones descomunales, de balbuceos indescifrables y de comentarios subordinados que terminaban en carcajadas homéricas. Corriendo el riesgo de que el asunto pierda mucho de su colorido y sabor, me resigno a transcribirlo en forma que el lector pueda seguirlo.
Una madrugada, Obregón llevó a una pareja de invitados suyos al hotel donde se hospedaban en Cartagena. Pensar en un taxi era francamente ingenuo y el marido se había excedido en sus brindis de ron Tres Esquinas hasta el punto de no poder valerse por sí mismo. La esposa, una panameña mitad hindú y mitad irlandesa, se había lanzado a confidencias un tanto escabrosas sobre su pasado de corista en Bremen. Alejandro los subió a su Land Rover, con esa paciencia que sólo los bebedores serios saben tener con quienes no lo son, y los depositó, pasablemente refrescados, en el hall del hotel. Al regreso, transitando por una calle mal iluminada y de no muy buena fama por su cercanía a la zona de tolerancia, vio a dos hombres atacando a un tercero que cojeaba notoriamente y se defendía con la torpeza de quien se halla en franca desventaja. Alejandro detuvo el jeep frente al grupo y le dirigió las luces plenas. Descendió dispuesto a librar al hombre de sus agresores pero éstos, al ver quién se les venía encima con una fuerza de toro empacada en los gestos y facciones de un oficial de la Viena imperial, huyeron hasta perderse en la oscuridad de los callejones aledaños. Obregón subió al hombre a su auto y, sin saber por qué, le habló en francés preguntándole por la dirección donde deseaba ir. Éste le contestó en el mismo idioma explicándole que viajaba en un buque tanque, ahora anclado en el muelle y que, al salir de un burdel de mala muerte, lo habían seguido dos rufianes ofreciendo cambiarle dólares con un índice sospechosamente ventajoso.
-Pero no sé -terminó diciéndome- por qué hablamos en francés. Hace tanto que hablo español que he llegado a pensar que es mi propia lengua -en seguida le propuso a Alejandro ir en busca de algún bar abierto para beber un trago juntos. Obregón le explicó que ya no había nada abierto y lo invitó a su casa. Allí podrían esperar la mañana ya que era inútil pensar en dormir a esas horas. El otro aceptó encantado y se presentó esbozando una curiosa sonrisa que para nada venía a cuento:
-Me llamo Maqroll, Maqroll el Gaviero.
Obregón se quedó mirándolo con la sospecha de que le tomaba el pelo, pero el hombre continuó sonriendo.
-Pues yo lo conozco a usted –repuso Alejandro-. Su nombre me es familiar. Un viejo amigo mío ha contado algunos episodios de su vida en libros que andan por ahí con más bien poca fortuna pero que a mí me divierten.
Obregón se presentó a su vez. Cuando explicó que era pintor el otro se alzó de hombros con resignada aceptación como diciendo: “Es lo que me faltaba”. Maqroll subió con cierta dificultad las empinadas escaleras que dan al primer piso de la casona ubicada en la calle de la Factoría. “Sufro aún las consecuencias de una picadura de araña que casi me seca la pierna. Ya la tenía cerrada pero ahora, al defenderme de estos tipos, algo se resintió de nuevo”.
Con el primer ron empezó a fluir el diálogo entre estos dos viejos lobos de la aventura, de los esquinazos de la vida y del viejo oficio de la ternura humana.
Alejandro no recordaba muy bien por cuáles vericuetos se fueron desgranando las confidencias, pero lo que sí tenía muy presente era que, de pronto, Maqroll empezó a hablarle de los gatos de Estambul. Solidario con este interés de su huésped y viejo convencido del secreto saber de estos felinos, Obregón escuchaba con esa atención que despierta el alcohol entre quienes saben negociar con él y fijarle sus condiciones.
-Los gatos de Estambul -explicó el Gaviero- son de una sabiduría absoluta. Controlan por completo la vida de la ciudad, pero lo hacen de manera tan prudente y sigilosa que los habitantes no se han percatado aún del fenómeno. Esto debe venir desde Constantinopla y el Imperio de Oriente. Voy a decirle por qué: yo he estudiado meticulosamente los itinerarios que siguen los gatos, partiendo del puerto, y siempre recorren, sin jamás cambiar de rumbo, los que fueron los límites del palacio imperial. Éstos no existen ya en forma evidente, porque los turcos han construido casas y abierto calles en lo que antes era el espacio sagrado de los ungidos por la Theotokos. Los gatos, sin embargo, conocen esos límites por instinto y cada noche los recorren entrando y saliendo de las construcciones levantadas por los infieles. Luego suben hasta el final del Cuerno de Oro y descansan un rato en las ruinas del palacio de las Blaquernas. Al amanecer regresan al puerto para tomar cuenta de los barcos que han llegado y verificar la partida de los que dejan los muelles. Ahora bien, lo inquietante es que si usted lleva un gato de otro país y lo suelta en el puerto de Estambul, esa misma noche el recién venido hace, sin vacilación, el recorrido ritual. Esto quiere decir que los gatos del mundo entero guardan en su prodigiosa memoria los planos de la augusta capital de Comnenos y Paleólogos. Esto no he querido confiárselo a nadie porque la imbecilidad de la gente es inconmensurable y hay secretos que no merecen que les sean dichos. Pero mi familiaridad con los gatos de Estambul va más allá. Siempre que llego allí, me están esperando algunos viejos amigos de la familia felina y desde el instante en que piso tierra, hasta cuando subo la escalerilla para partir, me siguen a todas partes. Dos de ellos responden a nombres que les he dado, son Orifiel y Miruz. Sería largo contarle los rincones que estos dos amigos me han revelado, pero puedo decirle que cada uno está íntimamente relacionado con la historia de Bizancio. Le puedo enumerar algunos: el sitio donde fue torturado Andrónico Comneno; el lugar donde cayó muerto el último emperador, Constantino IX Paleólogo, la casa donde Zoé, la emperatriz, era poseída por un sajón al que le había mandado sacar los ojos; el lugar donde los monjes de la Santísima Trinidad definieron la doctrina que no se nombra y se cortaron la lengua unos a otros para no revelar el secreto; el lugar en donde pasó una noche de penitencia Constantino el Coprónimo por haber abrigado deseos impuros del cuerpo de su madre; el sitio donde los mercenarios germanos hacían el juramento secreto que los ligaba a sus dioses; el lugar donde amarró el primer trirreme veneciano que trajo la peste álgica; así podría enumerarle muchos otros refugios del alma secreta de la ciudad, que me fueron revelados por mis dos compañeros felinos.
Obregón entendió como nadie este interés del Gaviero por los gatos y, a su vez, le comunicó algunos de los prodigios que había presenciado en Cartagena, protagonizados por gatos que ocasionalmente visitaban su taller. Entre ellos, el gato romano que se puso frenético el día en que el pintor empezó a dibujar en la tela un ángel que le daba la espalda al visitante y, luego, el gato que daba extraños saltos y volteretas cuando se le mencionaba el nombre del arzobispo virrey Caballero y Góngora. Al llegar la mañana, la amistad entre los dos recién conocidos se había hecho tan estrecha como si se hubiesen encontrado hacía muchos años. Maqroll preparó un café como para marino al que le espera un muy duro cuarto de guardia y se lo bebieron lentamente, sin hablar mayor cosa. El descenso de las escaleras fue aún más premioso para el Gaviero que la subida. Se despidieron en la puerta. Maqroll no quiso que Alejandro le llevara al puerto en su vehículo.
-Ya tendrá noticias mías -le dijo al despedirse-. Antes de que zarpe el barco vendré por aquí para que hablemos, un poco más -y se alejó renqueando en busca de un taxi. El pintor quedó absorto en la meditación sobre las cosas que le suceden a los hombres cuando saben ser fieles al arduo tejido de una amistad verdadera.
Aquí interrumpí a mi amigo para comentarle que las últimas noticias que tenía de nuestro común camarada no eran muy tranquilizadoras. No sé qué insensata aventura emprendió río arriba y había acabado metido en problemas con el ejército, conflicto que logró salvar gracias a la providencial intervención de una embajada del Medio Oriente y a la simpatía que despertó en un miembro de la inteligencia militar, quien consintió en pasar una esponja sobre el caso. Pero mis sorpresas de esa tarde en el bar del Wellington no iban a terminar. Obregón, cruzando los brazos sobre el pecho, en un gesto muy suyo cuando iba a manifestar algo que le concernía profundamente, me dijo:
-No, si ahí no terminó el asunto. Acabamos navegando juntos en un viaje delirante entre Curazao y Cartagena.
Ante mi expresión de sorpresa, condescendió en contarme el episodio con lujo de detalles. Aún quedaba tiempo antes de partir a Barajas. Nuestras esposas habían subido a las habitaciones para pasar revista a las compras hechas en Madrid. Pepe Dominguín y su grupo se habían esfumado discretamente. Seguimos fieles al fino que comenzaba a proporcionarnos esa sabia tibieza en donde todo resbala con un ritmo de califato omeya.
Antes de zarpar de Cartagena, el Gaviero pasó por la casa de Obregón para despedirse. Se había creado entre ellos esa complicidad de quienes han sometido la vida a pruebas poco comunes y conocen, mejor que los demás, los ocultos resortes que mueven el incierto mecanismo que los inocentes llaman azar. Consumieron un par de botellas del ron sin color que Obregón solía comparar, a mi juicio un tanto a la ligera, con el vodka, y volvieron a repasar la historia de los gatos de Estambul. Alejandro le espetó su cuento de los alcatraces que perdieron el rumbo. Maqroll dejó pasar el asunto sabiendo que se las estaba viendo con alguien a quien bien podía haberle sucedido tal cosa y agregó dos historias de gaviotas igualmente improbables. Se despidieron con la promesa de darse mutuamente noticias de sus andanzas de tiempo en tiempo. Pasaron varios meses y Alejandro tenía ya catalogado su encuentro con el Gaviero entre las cosas inopinadas que poblaban su pasado, cuando volvió a encontrarlo, otra vez por casualidad, en Curazao. Andaba buscando un restaurante donde almorzar que se saliera del sempiterno menú chino de tan horripilante como fraudulenta monotonía. Le indicaron un sitio de especialidades indonesias y, al entrar, tropezó en el bar de manos a boca con el Gaviero que trataba de corregir, con adiciones improbables, un Old Fashioned que no acababa de convencerlo. Se saludaron como si se hubieran visto el día anterior y resolvieron arriesgarse por los arrecifes de una carta de cocina malaya un tanto improvisada. No comieron ni la mitad de los platos y se pasaron al Bourbon con ginger-ale para no seguir a tientas por la venerable vía de la embriaguez. Fue entonces cuando Maqroll el Gaviero le hizo a mi amigo la tentadora invitación que por poco cambia para siempre su destino de pintor.
-Venga conmigo -le dijo- al Lisselotte Elsberger. Es el buque tanque del que soy contramaestre. Regresamos por Aruba y, de allí, a Cartagena. Le aseguro que se va a divertir. El capitán, prusiano de estirpe, es un antiguo comandante de submarino de la Primera Guerra Mundial, nació en Kiel y le falta una pierna. La perdió en la batalla de Skaggerak. Posee un inventario inagotable de historias del mar y algunas de tierra nada edificantes. Si usted tiene que volver a Cartagena, nada le impide acompañarnos. Obregón no dudó un instante en aceptar la propuesta y, tras pasar por el hotel para recoger su ropa y dos cajas de pinturas holandesas que había comprado en Curazao, partió hacia los muelles con el Gaviero. Allí esperaba el Lisselotte Elsberger, urgido de una mano de pintura. Subieron a bordo pero no pudieron ver al capitán porque estaba durmiendo una siesta que no parecía llegar a término jamás. En el camarote del Gaviero había una litera disponible donde acomodó Alejandro sus cosas. Salieron a cubierta y comenzaron a pasearse de un extremo a otro tratando de no prestar mucha atención al olor de combustible que infestaba el ambiente.
-Cuando zarpemos la cosa se hará más tolerable con ayuda de la brisa -comentó Maqroll, sin querer insistir mucho al respecto. Obregón le explicó que el olor de las pinturas y de los solventes lo había acompañado gran parte de su vida. La gasolina no ofrecía una diferencia mayor. Al caer la tarde, el capitán apareció en cubierta. Era un gigante de dos metros que manejaba con soltura su pierna ortopédica y hablaba con ligero acento tudesco todos los idiomas de la Tierra. En su cara caballuna y lampiña de oficial del káiser mantenía una sonrisa entre condescendiente y cansada que le daba un aire eclesiástico. Era en sus ojos en donde se concentraba la ardua malicia de mil experiencias, transgresiones, componendas, olvidos y recuerdos meticulosamente almacenados. Tenían un vago color café y se movían en perpetua inquietud entre una mata de cejas en desorden y unas largas pestañas levemente femeninas. Sin detenerse jamás en un punto fijo, parecían pasar de continuo revista a los seres y a las cosas que examinaban con febril interés. Se llamaba Karl van Choltitz y decía ser primo lejano del general nazi que pretendió haber salvado en el último momento a París de volar por los aires. Después de algunas frases de circunstancia, el capitán pidió permiso a Obregón para llevarse a Maqroll. Comenzaban las maniobras para zarpar. El barco iba cargado hasta casi cubrir la línea de flotación y el asunto requería de mucho cuidado. Obregón se quedó en cubierta viendo el atardecer en Curazao y preguntándose a qué horas se le había ocurrido aceptar una invitación tan disparatada. Pero su viejo instinto de no interferir en los indescifrables decretos del destino le permitió contemplar la invasión de la noche que comenzaba a disolver una abigarrada fiesta de colores que iban desde el rojo sangre hasta el más delicado naranja. Recordó los paisajes de las cajas de galletas Huntley Palmers que conociera de niño en el Berlín anterior al nazismo. El viaje se inició sin contratiempo alguno. El barco se deslizaba con lenta somnolencia por las aguas de un mar en calma. El toque de una campana lo despertó a la realidad y vio a Maqroll que le hacía señas desde el puente de mando para que subiera a cenar en la cabina del capitán.
Nada más carente de un detalle personal e íntimo que el camarote del capitán Van Choltitz. Ningún retrato de familia, ninguna vista de su ciudad natal, ningún objeto que le trajera memorias del pasado. Dos viejos mapas del Caribe y una carta de señales era todo lo que colgaba de las paredes. Esto produjo a Obregón una singular inquietud; era como un vacío externo que reflejaba otro interior y sin fondo en un alma que había hecho tabla rasa del pasado. Pero lo que más le atrajo la atención fue ver en la pequeña mesa donde se servían los alimentos un gran bow! de plata vienesa rodeado por obedientes bandejas, también de plata, en donde se ordenaban apetitosos bocadillos de pan negro, con las más exquisitas especies de salmón, arenques, caviar, trucha ahumada, atún y lenguas de erizo. El capitán indicó a sus invitados los asientos que les correspondían y procedió a una ceremonia que aumentó aún más el asombro de Alejandro. Destapó una botella de champagne francés de una marca de gran prestigio y comenzó a verterla en el bow! mientras, con la otra mano, vertía al mismo tiempo una botella de cerveza lager alemana. Terminada ésta siguió con una segunda hasta acabar al mismo tiempo con el champagne. Acto seguido repartió vasos de cristal con las asas en forma de alas heráldicas e invitó a beber con gesto cortés de junker típico. Maqroll hizo a su amigo una seña para indicarle que ésta era ceremonia habitual que no debía extrañarle. Y así comenzó una larga noche de remembranzas y anécdotas en donde cada uno trajo a cuento lo mejor de su repertorio. El bow! era renovado regularmente por el capitán, quien no daba muestras de cansancio y, menos aún, de embriaguez. Se fueron a la cama con las primeras luces del alba. Al día siguiente, a eso de las once de la mañana, se reanudó la ceremonia que se prolongó hasta caer la tarde y volvió a iniciarse, entrada ya la noche, tras cumplir varias tareas propias del servicio. Ninguno de los presentes daba, como es obvio, muestras de ebriedad.
Cuatro días consecutivos de este tratamiento consolidaron notablemente las afinidades y coincidencias que estaban antes latentes entre Obregón y el Gaviero e hicieron revivir en Von Choltitz días mejores de su carrera de marino. El capitán, en la euforia de las largas sesiones de nostalgia y bebida, terminó por invitar a Obregón a que los acompañara durante el lapso de un contrato de dos años en aguas del Mediterráneo, transportando combustible desde Argelia hasta Córcega. Alejandro pasó la noche en vela coqueteando con la propuesta. Llegaron a Aruba y allí el Lisselotte Elsberger pasó un día cargando gasolina de aviación destinada a Cartagena. El trío, ya fundido en una misma atmósfera de evocaciones y rudas pruebas de resistencia al deletéreo coctel del junker, ni siquiera se molestó en bajar a tierra. Cuando atracaron en el muelle de Mamonal, en Cartagena, Alejandro, en un momento de lucidez y aspirina, consiguió declinar cortésmente la oferta de Von Choltziz.
Mientras aquél balbuceaba complejas disculpas, el Gaviero asentía levemente con la cabeza aprobando la decisión de su amigo cuya pintura había aprendido a admirar, sintiéndola curiosamente cercana porque le revelaba zonas abismales de su propia conciencia. Acompañó a Obregón hasta su casa y allí se despidieron luego de liquidar una botella de ron de las islas que habían comprado en Curazao. «Cuando le dije que te conocía desde hace muchos años -me explicó Alejandro al terminar su relato- me recomendó que, si te veía, te comunicara sus saludos y te dijera que está en mora de enviarte algunos papeles en donde cuenta ciertos episodios, hasta ahora poco conocidos por ti, sobre su vida de minero en la cordillera. Me dijo también que nunca ha acabado de entender tu interés en sus andanzas, que él encuentra más bien oscuras, rutinarias y harto comunes. Así me dijo».
En esto llegó la esposa de Alejandro para anunciar que si no salían de inmediato, corrían el riesgo de perder el avión; Obregón se quedó un momento absorto, mirando a esa distancia indeterminada y desoladora en la que solía refugiarse cuando la vida se le venía encima con exigencias para él inaceptables, pero a las que sabía resignarse con una sabiduría de rabino medieval, herencia de sus ancestros catalanes. Nos despedimos con el estrecho abrazo de siempre.
Como era de esperarse, esta revelación de Alejandro sobre su encuentro con Maqroll el Gaviero iba a tener secuelas que no podían tardar en manifestarse. Dos personajes de perfiles tan acusados y fuera de lo común no se cruzan en la vida sin dejar tras de sí una cauda de planetas en desorden. Meses después de nuestro encuentro en el bar del Wellingron, recibí en casa un abultado sobre con timbres de Manila. Contenía una relación minuciosa pero caprichosamente aderezada de algunos episodios de la vida de gambusino del Gaviero y una larga carta en donde me ponía al corriente de su actual paradero y de las habituales desventuras de su vida errante e impredecible. En dos extensos párrafos de la misiva mencionaba a Alejandro. No resisto a la tentación de transcribirlos porque complementan y enriquecen notablemente la historia de esta amistad en la que me toca, como siempre tratándose de Maqroll, el papel, más bien ingrato, de simple intermediario. El primer fragmento decía como sigue:
«( ... ) Por lo que decidí permanecer por un tiempo en Kuala Lumpur. Me alojé en casa de una fabricante de inciensos funerales y aromas destinados a ceremonias religiosas. La mujer no dejó de despertarme una inmediata curiosidad. Me había puesto en contacto con ella un maquinista de tranvía de Singapore con el que yo mantenía una relación cordial que se desarrollaba en dos planos bien diferentes: tomábamos vino de palma con ajenjo en un bar clandestino de las afueras de la ciudad, adonde iban a menudo turistas inglesas y escandinavas en busca de sensaciones exóticas. No sé si quedaba satisfecha su curiosidad, pero de lo que sí estoy seguro es de que nuestra apetencia de relación con mujeres de raza blanca sí resultaba ampliamente colmada. Mucho tiempo de estar en continuo contacto con asiáticas suele causar una especie de empacho que termina en la frialdad. Por otra parte, Malaca Jack -que tal era su nombre- solía recogerme cuando pasaba conduciendo su tranvía. Me invitaba entonces a subir a su lado para charlar un rato mientras cumplía su trayecto de rutina. Era un conversador inagotable, conocía los más recónditos secretos de la ciudad y de sus gentes y el paseo se convertía en una experiencia divertida y aleccionadora en extremo. Malaca Jack me recomendó que fuera a ver, de su parte, a Khalitan, la vendedora de inciensos, cuando le conté que iba a Kuala Lumpur para un improbable negocio con madera de teca que me había propuesto un portugués, dudoso y escurridizo, que respondía al nombre, más incierto aún, de Fernando Ferreira de Loanda. La mujer resultó, también, una conocedora inagotable de la vida y milagros de sus paisanos, gente secreta si las hay y con peligrosos repliegues de carácter que más vale conocer bien antes de tratar con ellos. Acabamos, como era de esperarse, en la cama, en donde siempre hablaba un dialecto malayo y no conseguía articular palabra alguna en ninguno de los idiomas que mascullaba con relativa fluidez. Un día en que regresaba de un suntuoso funeral destinado al capo multimillonario de una mafia de contrabandistas de joyas arqueológicas, me contó que, en medio del humo del incienso de las interminables ceremonias propiciatorias vio aparecer la cara de un blanco de ojos azules y poblados bigotes que se prolongaban en unas patillas rojizas de artillero. El hombre aparecía y desaparecía entre la espesa humareda funeral al tiempo que lanzaba las más descabelladas y brutales imprecaciones en inglés y en algo que se parecía al español pero que también recordaba al francés. "Me pareció que pronunciaba tu nombre -me explicó Khalitan, entre intrigada y burlona- pero cuando me le acerqué salió dando saltos como exorcizado". Le pedí de inmediato que me llevara al lugar del sepelio para buscar por los alrededores al personaje de marras. Algo me decía que se trataba de alguien bien conocido por mí. Esos ojos azules, esos mostachos y patillas a la Franz-]oseph y las interjecciones en inglés y en catalán -idioma que mi amiga no pudo identificar pero describió en forma más o menos comprensible- no podían ser sino de una persona. Khalitan se negó, al principio, a acceder a mis ruegos. La idea le parecía absurda. Habían pasado ya varias horas de terminada la ceremonia y el barrio era una zona de grandes quintas pretenciosas, parques abandonados y ninguna vida comercial. Insistí hasta convencerla y partimos al lugar. Era tal como me lo había descrito: desoladas avenidas cubiertas por grandes árboles que daban una sombra perpetua y húmeda, verjas interminables enmarcando jardines semisalvajes y, al fondo de éstos, mansiones de los estilos más insólitos y delirantes: colonial del sur de los Estados Unidos, tudor con tejados en declive que esperaban una nevada inconcebible en ese horno de los trópicos, californiano español, arábigo hollywoodense y art déco maculado por la lluvia y las resinas que chorreaban de la opulenta vegetación. Recorrimos varias calles, todas idénticas, en la destartalada carretela de la perfumista, quien trataba de acelerar el paso del paciente y escéptico burro que tiraba del carro con una falta de convicción desesperante. “Sólo a ti se te ocurre –me increpó-, Gaviero insensato. Aquí no vamos a poder encontrar ni a tu amigo ni a nadie vivo. Yo quisiera saber qué vas a explicarle a la primera patrulla de policía que nos detenga".
»No habían transcurrido cinco minutos de la fatal premonición de Khalitan cuando, en efecto, nos detuvo un viejo Ford con los colores verde y oro de la policía. Pero, en lugar de hacernos pregunta alguna, los agentes abrieron la portezuela y dejaron salir, como muñeco de una caja de sorpresas, a un energúmeno con el rostro pintado con tierras rojas y azules, colores propios, en Kuala Lumpur, de los asistentes a una ceremonia fúnebre, y que gritaba a voz en cuello: "¡Cullons, nano, Maqroll de mierda! ¿Me vas a dejar en manos de estos amarillos que huelen a pescado podrido?". Tal como lo temí, se trataba de Alejandro Obregón, que se había quedado allí, en un cambio de aviones. La razón del accidente lo pintaba de cuerpo entero: trató de enamorar a una enfermera bengalí que esperaba, resignada, en el bar del aeropuerto, la llegada del avión de Air India. Obregón subió a la carretela. Le presenté a mi amiga, explicándole en qué se ganaba la vida. "¡Perfecto! -comentó Alejandro-. Nada más apropiado ni más justo. Yo quiero que queme para mí esas esencias porque producen unos colores maravillosos". Ya había tenido oportunidad de explicarle a Khalitan quién era Obregón, cómo nos habíamos conocido en Cartagena y nuestro viaje posterior en el Lisselotte Elsberger. Sin embargo, ella lo observaba con el asombro pintado en el rostro. Mi amigo, con esa galantería de dandy que le salía a veces, no pudo menos de arriesgar una explicación que resultó aún más insólita: "Mira, niña -le dijo-, cuando vi pasar el cortejo frente a las oficinas de Air France, donde estaba tratando de arreglar mi pasaje, no pude menos de seguirlo y dejar todo para más tarde. El color de los trajes de los oficiantes y de los tonos de rojo, verde y naranja de tus inciensos me dejaron deslumbrado. Una cosa que se cumple en medio de esos colores no puede suceder sin obligarnos a acompañar el cortejo hasta las últimas consecuencias. Me pinté la cara con las tierras ofrecidas por una niña que caminaba al pie de la viuda y me mezclé con los deudos repitiendo los gestos que veía hacer a mi lado. De vez en cuando, un hombre con una máscara de sapo, pintada con manchas azafrán y azul celeste, se me acercaba y me hacía beber una especie de guarapo con sabor a canela y a sándalo. Acabé en una borrachera fenomenal, pero creo que todos estábamos en las mismas. Como había recibido una postal de Maqroll enviada desde esta ciudad, me dediqué a invocarlo en todos los idiomas que conozco. Cuando terminó el funeral, me quedé dormido debajo de un enorme mango que oculta casi por completo la entrada a la casa del difunto. Allí me recogió la policía. ¡Qué tipos! Son de una crueldad de reptil manso peligrosísima. Bueno, ya ves, la cosa resultó y aquí estoy”. Como ya dije, esta explicación, en vez de tranquilizar a mi amiga, la dejó aún más desconcertada. Entretanto llegamos a casa y con hospitalidad absolutamente espontánea, que no admitía ninguna réplica, Khalitan instaló a Obregón en un cuarto que daba al corredor trasero y que pendía peligrosamente sobre un canal de aguas inmóviles transitado, de vez en cuando, por canoas cargdas de flores y frutos de colores inverosímiles. Con igual naturalidad Obregón ocupó el lugar después de que recogimos su equipaje en la oficina de Air France en el aeropuerto.
»La vida de nuestro amigo en Kuala Lumpur estuvo salpicada de los más variados episodios. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaba pintando. Había puesto en el corredor un improvisado caballete y se proveyó de telas que él mismo puso en bastidores de maderas semipreciosas adquiridas por Khalitan en el mercado. Algo quisiera decirle ahora sobre la pintura de Alejandro. Bien sabe usted que estoy muy lejos de ser un experto en esa materia, pero siento una tal cercanía hacia el mundo que esos cuadros recrean, que pienso no ser importuno, dado el interés que usted ha mostrado por este Gaviero trashumante de vida tan encontrada.
»La pintura de Obregón está relacionada con otro mundo, por completo distinto de este que habitamos. Transcribe una realidad creada por él desde no imagino cuáles vericuetos de su alma. Es una pintura angélica, pero de ángeles del sexto día de la creación. Llevo siempre conmigo un pequeño apunte suyo al óleo sobre cartón que pintó en la noche estrellada y húmeda de Aruba. Representa una silla vista desde un ángulo inesperado. Pero la silla, a su vez, nada tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar así. Es, para repetirlo, una silla de otro mundo. En ese sentido le digo que es una pintura angélica. Los cuadros que hizo en Kuala Lumpur –que después naufragaron todos en el golfo de Aden, en un carguero que se fue a pique al chocar con una mina escapada de alguna base naval- me dejaron alucinado por mucho tiempo. Es más, aún sueño a menudo con ellos. Tenían todos los elementos de ese ámbito entre tropical y exquisito, entre barroco y decadente, que hace del paisaje de Kuala Lumpur un sitio irrepetible. Pero, al mismo tiempo, ningun trazo en los cuadros copiaba la realidad circundante. Obregón simplemente había registrado en su memoria ciertas esencias, colores y volúmenes y los transpuso a ese mundo suyo, particular y único, donde comenzaron a vivir una nueva existencia. Khalitan se extasiaba mirándolo pintar y me comentaba luego en voz baja: "Creo que reza'. Una noche la sorprendí quemando alrededor de los cuadros incienso destinado a las ceremonias de la recolección. Desperté a Alejandro y lo llevé a ver la escena. No mostró una brizna siquiera de asombro. Le pareció lo más natural del mundo. "Va a quemar toda la casa, con nosotros adentro”, le comenté al oído. ¡Qué bueno –repuso él-, sería magnífico!". Lo conduje prudentemente a la cama. En sus ojos de gato del Ensanche barcelonés brillaba un destello que me puso los pelos de punta. Estuvimos a punto de terminar en una pira funeraria. Hay otro aspecto de la pintura de Alejandro que me intriga sobremanera y usted, que lo conoció tanto y asistió a su primera exposición, seguramente me podría decir si es algo que ya estaba presente en sus primeros cuadros: cuando Obregón pinta personas, también estos seres tienen una especie de inocencia peligrosa, una sensualidad anterior a la sensualidad -otra vez lo angélico, pero con modificaciones de un refinado heretismo- que nos deja la impresión de haber penetrado sin permiso en un mundo que nos está vedado. Cuando vi algunos de sus autorretratos, la noche en que nos conocimos, tuve el primer aviso de que me encontraba ante alguien fuera de lo común, ante un visionario señalado por vaya a saberse qué dioses corroídos por la plaga. En esos lienzos estaba la persona que me hablaba y que me había librado de unos rufianes, pero, al mismo tiempo, me miraba desde el cuadro un ser por completo extraño al original, que tenía algo que decir, que seguramente estaba a punto de decirlo cuando quedó fijado en la tela, pero había regresado a refugiarse en un silencio que nos salvaba, a nosotros mortales, de una experiencia indecible. Bueno, me estoy enredando en esta descripción de algo que usted conoce mucho mejor que yo y sobre lo cual, seguramente, podrá hablar con muchísima más propiedad.
»Pasaron varios meses. El asunto de la teca quedó en veremos porque el supuesto socio portugués prefirió establecer en Brasil una fábrica de jabones y me dejó con el despecho de haber perdido el negocio de mi vida. Estoy tan familiarizado con esa experiencia, que de inmediato aplico los antídotos correspondientes y sigo mi errancia. Decidí viajar a Chipre, donde me esperaban pruebas y empresas sobre las cuales ya le he hablado anteriormente. Para entonces, Khalitan y Alejandro habían establecido una relación que, lejos de mortificarme, me permitía partir sin culpa alguna, feliz de saber que nuestro hombre iba a conocer un mundo en donde lo esotérico se aunaba sabiamente a un erotismo espontáneo y con mucho de propiciatorio».
El segundo fragmento sobre Obregón de la extensa misiva de Maqroll el Gaviero aparece al final de ésta; es más corto que el anterior. Irrumpe sin previo aviso, en medio de otros incidentes al parecer ajenos al tema. Dice:
«Llegué a Vancouver en un guardacostas de la Armada canadiense que nos salvó milagrosamente, minutos después de hundirse el maldito barco cargado de pieles apestosas, conducido por un capitán y un contramaestre que de seguro tenían pacto con el demonio para hacernos la vida imposible. Sin papeles, sin dinero, lo primero que se me ocurrió fue pedir hospedaje en el Refugio del Marino, institución de caridad que proporciona lo indispensable mientras los navegantes en condiciones como la mía consiguen enderezar su suerte. Como usted conoce muy bien cuál es mi estado en orden a papeles y documentos y lo precarios que han sido éstos, cuando he logrado conseguirlos, merced a expedientes sobre los cuales mejor es guardar silencio, se dará cuenta de mi condición en la Columbia Británica, donde se acercaba un invierno anunciado como el más inclemente en los últimos cincuenta años. En el Refugio me obsequiaron alguna ropa más abrigada que la que yo traía, que sacaron de un armario en donde se guardaban las prendas de los marinos muertos allí. En esas trazas me lancé a la calle sin saber muy bien qué hacer. Como no estoy registrado en ninguno de los archivos de la marina mercante que existen en el mundo, ni hay en consulado alguno noticia mía, comprenderá mi ansiedad por encontrar alguna salida antes de los treinta días de plazo que las autoridades de migración me concedieron al desembarcar.
»Así pasó una semana y cada día se me cerraba más el horizonte, De pronto, resolví un día ir al consulado de Colombia y enviar desde allí un S.O.S. a mi amigo Alejandro Obregón. ¿Por qué se me ocurrió precisamente él y no otro de los escasos pero fieles y firmes amigos que tengo dispersos por el mundo? "Porque así son las vainas, carajo", me explicó Alejandro cuando le hice la pregunta. Desde el consulado enviaron a Cartagena mi llamada de auxilio y de allí contestaron que Obregón se hallaba en San Francisco presentando una exposición de pintura. Se alojaba en el Hotel Francis Drake. Tratándose de nuestro amigo, me pareció apenas lógico que hubiera escogido un sitio con ese nombre. En el mismo consulado me permitieron comunicarme con el pintor, a quien le expuse en forma sucinta mi situación. Se limitó a contestar. "¡Mierda! Voy para allá. No se me pierda. Déjeme hablar con el cónsu1." Le pasé la bocina al cónsul quien, mientras escuchaba a Obregón, me miraba con curiosidad y desconfianza. Terminó de hablar y sacando del cajón de su prehistórico escritorio unos billetes, me los alcanzó diciendo: "El maestro me pide que le dé esto para que vaya pasando hasta cuando él llegue; creo que viene el sábado próximo". Le manifesté mi gratitud, en este caso absolutamente sincera y hasta conmovida, a lo cual sólo se le ocurrió comentarme: "No se preocupe, señor, tranquilo. Tratándose de alguien como el maestro Obregón, uno no puede negarle nada, por extraño que parezca". Di media vuelta y salí tratando de digerir, sin que se afectara mi serenidad, la oculta reserva que esas palabras encerraban. La vida me ha enseñado a cumplir con ese rito en forma casi refleja e impersonal. Mi facha, además, no debía ser de las más recomendables. No había visitado aún al barbero y las ropas que llevaba denunciaban a leguas que la talla del difunto era mucho mayor.
»Alejandro llegó como lo había prometido. Irrumpió con esa calurosa disposición que constituía uno de los signos constantes de su carácter, temperado, como siempre, por un pudor de buena raza y un prurito de respeto inflexible por la intimidad ajena. Traía, además, un pasaporte de una pequeña república del Caribe adornado con una fotografía que mostraba algunos de mis rasgos escondidos por una barba de ballenero. "Va a tener que dejarse la barba, Gaviero. Menos mal que va bien adelantado", me comentó muerto de risa mientras nos tomábamos un whisky canadiense, flojo y perfumado, que tratamos de hacer llevadero mezclándolo con ginger-ale. Allí me contó cómo habían terminado las cosas en Kuala Lumpur. "Salí de aquello sin mayor pena. La relación con su amiga se me convirtió en una especie de misa violeta envuelta en todos los aromas de la ortodoxia budista. Bueno, no sé si esa vaina sería budismo. Lo que sea. Pero cuando abrí la maleta en Roma, adonde llegué en vuelo sin escalas, olía lo mismo que el difunto aquel del entierro que nos reunió".
»Pasamos a otra cosa. Se me ocurrió preguntarle qué estaba pintando ahora. Lo que me dijo es imposible de olvidar pero estuvo tan lleno de interjecciones que, al transcribirlo sin ellas, me da la impresión de estar traicionando a nuestro amigo. Esto fue lo que me dijo Obregón, en estas o parecidas palabras:
"Mire, Gaviero, la vaina de la pintura es muy sencilla ... pero muy complicada también. Se reduce a esto: hay que andar siempre con la verdad. Así como en la vida, en el cuadro sólo cabe la verdad. Ahí el cuadro se juega la carta de la inmortalidad. Mentir es falsificar la vida, es decir: morirse. ¿Está claro? Bueno. Ahora viene el problema de los colores. Hay que estar a toda hora seguro de que uno, el pintor, es quien los maneja, quien los ordena. Quien los crea, pues, para no ir muy lejos. Pero ellos también hacen la fiesta por su cuenta. Cuando se juntan y se convierten en un nuevo color es una gozadera que nadie puede imaginarse. Pero siempre, no se le olvide, siempre, mandando uno. Con el pincel o la espátula en la mano, sin temblar, sin titubear, con la seguridad de ser el dueño y señor de ese reino. Al arco iris hay que mandarlo al carajo. Jamás rendirle cuentas, o el cuadro se pierde, naufraga en un mar de babas. Mire, con el arco iris y todo ese cuento hay que hacer lo que yo hice hace muchos años con una bandada de alcatraces que venían en formación volando muy bajo. Creo que ya se lo conté. Estaba en la playa, cuando los vi venir. Dibujé con un palo una flecha enorme en la arena, que apuntaba en dirección contraria a la que traían los bichos. Cuando vieron la flecha se volvieron como tembos; daban vueltas encima de mí, rompieron la formación y, al rato, volvieron a reunirse y se largaron en la dirección que indicaba la flecha que hice en la arena, o sea, la contraria a la que traían. Así es el cuento con la pintura: uno marca el destino de los colores y de la composición, del orden en que deben ir los elementos del cuadro. Ya sé, se dice fácil; pero así debe ser. Pero mire, Gaviero, si es la misma cosa que todas las vainas que le pasan a uno en la vida. Lo que uno no controla se vuelve siempre en contra nuestra. Lo que ocurre es que la gente no entiende esto. Bueno, la gente, usted sabe, la gente no sirve para gran cosa. Nada me fastidia más que la gente. Un poeta de mi tierra, que hubiera sido un muy buen amigo suyo y compañero ideal en el trasiego de los más densos alcoholes y de las tabernas más inverosímiles, decía: '¡Ah las intonsas gentes siempre dando opiniones!'. Bueno, pero eso es otra historia. Volvamos a la pintura. Quedamos, entonces, en que lo que pinto, todo lo que he pintado en mi vida, hasta el dibujo más simple, todo es verdad y nada más que la verdad. Y a mí lo único que me interesa, además, es que quienes vean el cuadro tengan de inmediato esa certeza. Ahora, lo importante es aprender a ver, llegar a saber ver, ver todo: las cosas, las personas, el cielo, los montes, el mar y sus criaturas. Todo lo que vemos esconde siempre una parte, la deja en la sombra. Allí hay que llegar, iluminar, descubrir, descifrar. Nada puede quedar oculto. Lo sé: es mucho pedir. Pero no hay otro remedio. El mar, por ejemplo; usted que lo ha transitado tanto y lo conoce tan bien. El mar es lo más importante que hay en el mundo. Hay que saber verlo, seguir sus cambios de humor, escucharlo, olerlo. ¿Sabe por qué? Por algo muy simple que todos creen saber pero creo que no acaban de entenderlo a fondo: porque allí nació la vida, de allí salimos y una parte nuestra siempre estará sumergida allá entre las algas y las profundidades en tinieblas. Ahora ya casi estoy listo para emprender un viejo sueño que me ha perseguido desde hace años: pintar el viento. Sí, no ponga esa cara. Pintar el viento, pero no el que pasa por los árboles ni el que empuja las olas y mece las faldas de las muchachas. No, quiero pintar el viento que entra por una ventana y sale por otra, así, sin más. El viento que no deja huella, ése tan parecido a nosotros, a nuestra tarea de vivir, a lo que no tiene nombre y se nos va de entre las manos sin saber cómo. El viento que usted, como Gaviero, ha visto venir tantas veces hacia las velas y a menudo cambia de rumbo y nunca llega. Ése es el que vaya pintar. Nadie lo ha hecho todavía. Yo lo voy a hacer. Ya verá. Es cosa de saberlo sorprender en el preciso instante en que su paso no tiene duda posible. Para eso, lo sé, hay que saber mirar, ya se lo dije; mirar el lado oculto de las cosas. Con el viento es lo mismo y lo que en verdad yo sé hacer es eso: mirar, mirar hasta no ser uno mismo. Bueno, ¡qué carajo! Ya me perdí otra vez, pero creo que usted me entiende, Maqroll, porque si no me entiende estamos jodidos". Le contesté que sí lo entendía y que, si bien me parecía todo muy claro, por otra parte esa manera de ver la vida suponía una exigencia, un ascetismo, una vigilancia muy difíciles de sostener en todo momento. "No hay otro remedio, Gaviero, no hay otro remedio, así es esa vaina".
»Estábamos en un bar cuyo dueño, un griego de cejas espesas y aspecto malhumorado, había insistido en encajarnos un ouzo infecto que rechazamos sin contemplaciones a cambio del whisky canadiense en las rocas. El hombre nos miraba con altanera sospecha, lo que no podía menos de causarnos gracia ya que el sitio se veía bien poco recomendable y los tratos que en las otras mesas se llevaban a cabo, entre gentes de las más variadas nacionalidades, tenían cara de todo menos de honestos. "Es que somos inocentes -comentó Obregón-o inocentes en el sentido en que los rusos usan la palabra, o sea: desvelados servidores de la verdad. Y ésa es la condición más sospechosa que hay para la gente. Por eso, aquí, somos gente de cuidado". El griego retiró la mirada de nosotros y simuló enfrascarse en los vasos que lavaba con parsimonia ficticia. Dos días más estuvimos recorriendo lugares del puerto no mejores que el mencionado. Obregón regresó a San Francisco sin siquiera permitirme expresarle mi gratitud. Con un gesto terminante de su mano cancelaba todo intento mío en ese sentido. Lo acompañé al aeropuerto y nos despedimos con un estrecho abrazo. En ese momento tenía los ojos de un gris acerado, el tono celeste había desaparecido. Lo interpreté como un signo de ternura reciamente controlada. Al día siguiente me embarqué rumbo al sur en un carguero que iba hasta Valdivia. Una avería en el radar nos obligó a detenernos en el puerto de Los Ángeles ... ».
Hasta aquí las noticias del Gaviero sobre sus encuentros con Alejandro Obregón, el pintor.
Todo esto pasó hace mucho tiempo. Hoy, la vida de los tres ha cambiado por completo. De Maqroll el Gaviero hace años que nada sé; muchas versiones corren sobre su muerte, ninguna confirmada. Como no es la primera vez que esto sucede, aún solemos sus amigos indagar sobre noticias suyas. Alejandro Obregón murió en su casa de Cartagena, casa de pirata retirado que huele a pintura y a disolventes y desde cuya terraza se puede ver un mar inverosímil que aún nos hace esperar los galeones. Yo, en México, trato de dejar alguna huella en la memoria de mis amigos, mediante el truco de narrar las gestas y tribulaciones del Gaviero. Poca cosa creo conseguir por ese camino pero ya ningún otro se me propone transitable.
Sin embargo, un rumor ha venido circulando hace mucho tiempo, sobre el cual no quise ahondar, por miedo quizás de encontrarme, al final, con una de esas sorpresas a las que nos tiene acostumbrados Maqroll y que desembocan en la nada. Pero, ahora, de repente, al narrar estos encuentros del Gaviero con Obregón, empezó a trabajarme la mente la conseja que había olvidado y busqué el escrito de otro amigo entrañable que completa el cuarteto -me refiero a Gabriel García Márquez-, donde recoge parte de la noticia en cuestión. Ésta consistía en decir que fue Obregón quien encontró en la ciénaga el cadáver del Gaviero cuando éste se perdió allí con Flor Estévez y, al parecer, murieron de sed y hambre buscando la salida de los esteros. Veamos lo que relataba Gabo:
«Hace muchos años, un amigo le pidió a Alejandro Obregón que lo ayudara a buscar el cuerpo del patrón de su bote que se había ahogado al atardecer mientras pescaban sábalos de veinte libras en la Ciénaga Grande. Ambos recorrieron durante toda la noche aquel inmenso paraíso de aguas marchitas, explorando sus recodos menos pensados con luces de cazadores, siguiendo la deriva de objetos flotantes que suelen conducir a los pozos donde se quedan a dormir los ahogados. De pronto, Obregón lo vio: estaba sumergido hasta la coronilla, casi sentado dentro del agua, y lo único que flotaba en la superficie eran las hierbas errantes de su cabellera. "Parecía una medusa", me dijo Obregón. Agarró el mazo de pelos con las dos manos, y con su fuerza descomunal de pintor de toros y tempestades sacó al ahogado entero con los ojos abiertos, enorme, chorreando lodo de anémonas y mantarrayas, y lo tiró como un sábalo muerto en el fondo del bote ... ».
En la deleitable y eficaz prosa de Gabriel, algo se insinuaba, trataba de salir a flote por entre los datos que para nada coincidían con la pretendida desaparición del Gaviero en los esteros de la Ciénaga Grande: la pesca de sábalo, el hecho de que el muerto no fuese también el dueño de la barca, y la mención de un bote, palabra que bien pudiera aplicarse a la barca de quilla plana en donde se perdió Maqroll pero que no era la indicada y esto en Gabo es inconcebible. Todos estos datos venían a perturbar, a desvirtuar, más bien, la conclusión a la que no era tan descabellado llegar, de que el ahogado era Maqroll.
Pero, a mi vez, en el poema en prosa que aparece en Caravansary, menciono una lancha del resguardo que descubre el planchón con los dos cadáveres, lancha que venía mencionada en la versión que me llegó sobre esta muerte del Gaviero. Como además de ser el inmenso escritor que sabemos Gabo también se precia, y con razón, de ser muy buen periodista, hay que pensar en que los datos que refiere fueron, en su momento, verificados por él. Lo primero que hice, como es obvio, fue interrogar a Obregón sobre mis dudas. Se limitó a sonreír entre divertido y ausente y empezó a hablar de otra cosa. Me temo que las historias que sobre él propagábamos sus amigos, lejos de hacerle gracia, las sentía como una distorsión abusiva de su intimidad.
Así las cosas y, como es costumbre cuando se trata del Gaviero, la verdad se nos escapa de entre las manos como un pez que se evade. Pero nadie nos puede quitar la idea de que, si en efecto el cadáver rescatado en los esteros por Obregón era el de Maqroll, su compañero y cómplice de Cartagena, Curazao, Kuala Lumpur y Vancouver, la historia se cierra con una hermosa precisión que no suele ser común en la vida de los hombres. Conociendo a los dos protagonistas como los conozco, este final se ajusta tan bellamente a su carácter y al encontrado diseño de sus días sobre la Tierra, que no puedo menos de mencionarlo aquí, desde luego sin avalarlo como cierto, pero tampoco negándolo enfáticamente. Los artistas y los aventureros suelen hilvanar de antemano su fin de manera tal que jamás pueda ser claramente descifrado por sus semejantes. Es un privilegio que les pertenece desde Orfeo el taumaturgo y el ingenioso Ulises u Odiseo.
Vull postejar ací, per fer-vos les dents llargues, i animar-vos a llegir-lo sencer, un fragment de l'últim llibre: Tríptico de Mar y Tierra:
RAZON VERÍDICA DE LOS ENCUENTROS Y COMPLICIDADES DE MAQROLL EL GAVIERO CON EL PINTOR ALEJANDRO OBREGÓN
Estaba en Madrid, saboreando un fino en el bar del Hotel Wellington, un lugar que siempre me ha gustado y donde me hospedaba en tiempos mejores para estar cerca del parque del Retiro, cuyo amable sosiego finisecular ejerce en mí una acción sedante y evocadora. Me hallaba abstraído descubriendo en el borde de las cosas esa luz dorada de la tarde madrileña que deja todo como suspendido en el aire. Una vez más, pude constatar que estaba en la que fue frontera de Al-Andalus.
De repente, un brazo de hierro me apresó por la espalda y, sin conseguir hablar, quedé inmovilizado. El roce en la nuca de unos grandes mostachos a la Franz-Joseph me denunció al agresor: «¿Qué carajos haces aquí?», dijo mientras me soltaba y yo me volvía para confirmar mi sospecha. Era Alejandro Obregón. «No tenía ni puta idea de que estabas en Madrid», me reclamó, mientras se sentaba a mi lado y ordenaba también un fino. Sus ojos azul pizarra me escrutaban con esa curiosidad propia de nuestros amigos pintores para descubrir en los demás el paso del tiempo. Hacía cinco o seis años que no nos veíamos. Allí estaba Alejandro, macizo, intenso, tratando de romper, con el mayor pudor posible, su trabada timidez de los primeros instantes del encuentro; rasgo que fue uno de los signos más constantes y conmovedores de nuestra larga relación. Obregón, es bueno saberlo, escondía, detrás de varias capas de camaján que a nadie convencían, a uno de los hombres con mejores maneras que recuerdo haber tratado.
Poco después llegaron algunos amigos de Alejandro, entre los cuales estaba el torero Pepe Dominguín. La conversación se hizo general y caímos en el tema del día: la muerte de un joven torero, en plena gloria, que acababa de ser cogido en un pueblo andaluz. Alejandro y su esposa salían para Colombia a la medianoche. Carmen y yo estábamos llegando y preparábamos nuestro segundo viaje a Galicia para visitar al Apóstol. Al margen de la charla deshilvanada y más bien insulsa, natural entre personas que acaban de conocerse, Alejandro y yo tratábamos de ponernos al día en nuestros asuntos, en la vieja y siempre renovada corriente común de recuerdos, experiencias y afectos que nos une hace ya tantos años. Imposible. El tema de los toros seguía imperando con agobiante insistencia. De repente, por una palabra que dejó caer en un breve silencio del grupo, me di cuenta de que quería comunicarme algo sin ninguna relación con lo que allí se hablaba. Esta certeza se fue haciendo cada vez más aguda. Por fin, nos pusimos de pie. casi simultáneamente y, pidiendo permiso a los presentes nos pasamos a otra mesa. Sin preámbulos, Obregón me explicó:
-Mira lo que son las cosas, desde hace semanas me urge hablar contigo y nunca imaginé que pudiera ser tan pronto. Tengo que contarte algo que te va a interesar muchísimo: solo a nosotros nos pasan estas vainas. Escúchame con cuidado que la historia es larga y no te puedes perder detalle. Te vas a quedar de una pieza: hace ya casi un año me encontré en Cartagena con un conocido tuyo, un tipo inolvidable sobre el que has escrito cosas que antes me parecían extrañas y ahora creo que te quedaste corto. Ya adivinaste de quién se trata, ¿verdad? Estuve con Maqroll el Gaviero.
Debo confesar que entre todas las posibles combinaciones del azar con las que especulo a menudo, nunca se me había ocurrido que tal encuentro pudiera acontecer. Pero, ahora que Obregón me lo contaba, me pareció, de repente, algo absolutamente lógico y previsible. Sólo me extrañó que no hubiera sucedido antes. En un instante se me presentó con evidencia la suma de rasgos comunes que unía a los dos personajes y las abismales diferencias que los separaban. Todo esto se lo dije atropelladamente, mientras me escrutaba entre inquisidor y sonriente, con esa mirada celeste que, cuando se fijaba con atención se tornaba ligeramente violeta y distante. Nos quedaban aún un par de horas para estar juntos y, olvidando con escasa cortesía a nuestros compañeros de la otra mesa y a nuestras esposas que nos observaban divertidas e intrigadas, nos sumimos por entero en la historia de un encuentro que, en cierta forma, venía a completar el diseño en espiral de nuestras vidas. Relatar el episodio en las palabras mismas de Obregón supondría perderse en complicados médanos de interjecciones descomunales, de balbuceos indescifrables y de comentarios subordinados que terminaban en carcajadas homéricas. Corriendo el riesgo de que el asunto pierda mucho de su colorido y sabor, me resigno a transcribirlo en forma que el lector pueda seguirlo.
Una madrugada, Obregón llevó a una pareja de invitados suyos al hotel donde se hospedaban en Cartagena. Pensar en un taxi era francamente ingenuo y el marido se había excedido en sus brindis de ron Tres Esquinas hasta el punto de no poder valerse por sí mismo. La esposa, una panameña mitad hindú y mitad irlandesa, se había lanzado a confidencias un tanto escabrosas sobre su pasado de corista en Bremen. Alejandro los subió a su Land Rover, con esa paciencia que sólo los bebedores serios saben tener con quienes no lo son, y los depositó, pasablemente refrescados, en el hall del hotel. Al regreso, transitando por una calle mal iluminada y de no muy buena fama por su cercanía a la zona de tolerancia, vio a dos hombres atacando a un tercero que cojeaba notoriamente y se defendía con la torpeza de quien se halla en franca desventaja. Alejandro detuvo el jeep frente al grupo y le dirigió las luces plenas. Descendió dispuesto a librar al hombre de sus agresores pero éstos, al ver quién se les venía encima con una fuerza de toro empacada en los gestos y facciones de un oficial de la Viena imperial, huyeron hasta perderse en la oscuridad de los callejones aledaños. Obregón subió al hombre a su auto y, sin saber por qué, le habló en francés preguntándole por la dirección donde deseaba ir. Éste le contestó en el mismo idioma explicándole que viajaba en un buque tanque, ahora anclado en el muelle y que, al salir de un burdel de mala muerte, lo habían seguido dos rufianes ofreciendo cambiarle dólares con un índice sospechosamente ventajoso.
-Pero no sé -terminó diciéndome- por qué hablamos en francés. Hace tanto que hablo español que he llegado a pensar que es mi propia lengua -en seguida le propuso a Alejandro ir en busca de algún bar abierto para beber un trago juntos. Obregón le explicó que ya no había nada abierto y lo invitó a su casa. Allí podrían esperar la mañana ya que era inútil pensar en dormir a esas horas. El otro aceptó encantado y se presentó esbozando una curiosa sonrisa que para nada venía a cuento:
-Me llamo Maqroll, Maqroll el Gaviero.
Obregón se quedó mirándolo con la sospecha de que le tomaba el pelo, pero el hombre continuó sonriendo.
-Pues yo lo conozco a usted –repuso Alejandro-. Su nombre me es familiar. Un viejo amigo mío ha contado algunos episodios de su vida en libros que andan por ahí con más bien poca fortuna pero que a mí me divierten.
Obregón se presentó a su vez. Cuando explicó que era pintor el otro se alzó de hombros con resignada aceptación como diciendo: “Es lo que me faltaba”. Maqroll subió con cierta dificultad las empinadas escaleras que dan al primer piso de la casona ubicada en la calle de la Factoría. “Sufro aún las consecuencias de una picadura de araña que casi me seca la pierna. Ya la tenía cerrada pero ahora, al defenderme de estos tipos, algo se resintió de nuevo”.
Con el primer ron empezó a fluir el diálogo entre estos dos viejos lobos de la aventura, de los esquinazos de la vida y del viejo oficio de la ternura humana.
Alejandro no recordaba muy bien por cuáles vericuetos se fueron desgranando las confidencias, pero lo que sí tenía muy presente era que, de pronto, Maqroll empezó a hablarle de los gatos de Estambul. Solidario con este interés de su huésped y viejo convencido del secreto saber de estos felinos, Obregón escuchaba con esa atención que despierta el alcohol entre quienes saben negociar con él y fijarle sus condiciones.
-Los gatos de Estambul -explicó el Gaviero- son de una sabiduría absoluta. Controlan por completo la vida de la ciudad, pero lo hacen de manera tan prudente y sigilosa que los habitantes no se han percatado aún del fenómeno. Esto debe venir desde Constantinopla y el Imperio de Oriente. Voy a decirle por qué: yo he estudiado meticulosamente los itinerarios que siguen los gatos, partiendo del puerto, y siempre recorren, sin jamás cambiar de rumbo, los que fueron los límites del palacio imperial. Éstos no existen ya en forma evidente, porque los turcos han construido casas y abierto calles en lo que antes era el espacio sagrado de los ungidos por la Theotokos. Los gatos, sin embargo, conocen esos límites por instinto y cada noche los recorren entrando y saliendo de las construcciones levantadas por los infieles. Luego suben hasta el final del Cuerno de Oro y descansan un rato en las ruinas del palacio de las Blaquernas. Al amanecer regresan al puerto para tomar cuenta de los barcos que han llegado y verificar la partida de los que dejan los muelles. Ahora bien, lo inquietante es que si usted lleva un gato de otro país y lo suelta en el puerto de Estambul, esa misma noche el recién venido hace, sin vacilación, el recorrido ritual. Esto quiere decir que los gatos del mundo entero guardan en su prodigiosa memoria los planos de la augusta capital de Comnenos y Paleólogos. Esto no he querido confiárselo a nadie porque la imbecilidad de la gente es inconmensurable y hay secretos que no merecen que les sean dichos. Pero mi familiaridad con los gatos de Estambul va más allá. Siempre que llego allí, me están esperando algunos viejos amigos de la familia felina y desde el instante en que piso tierra, hasta cuando subo la escalerilla para partir, me siguen a todas partes. Dos de ellos responden a nombres que les he dado, son Orifiel y Miruz. Sería largo contarle los rincones que estos dos amigos me han revelado, pero puedo decirle que cada uno está íntimamente relacionado con la historia de Bizancio. Le puedo enumerar algunos: el sitio donde fue torturado Andrónico Comneno; el lugar donde cayó muerto el último emperador, Constantino IX Paleólogo, la casa donde Zoé, la emperatriz, era poseída por un sajón al que le había mandado sacar los ojos; el lugar donde los monjes de la Santísima Trinidad definieron la doctrina que no se nombra y se cortaron la lengua unos a otros para no revelar el secreto; el lugar en donde pasó una noche de penitencia Constantino el Coprónimo por haber abrigado deseos impuros del cuerpo de su madre; el sitio donde los mercenarios germanos hacían el juramento secreto que los ligaba a sus dioses; el lugar donde amarró el primer trirreme veneciano que trajo la peste álgica; así podría enumerarle muchos otros refugios del alma secreta de la ciudad, que me fueron revelados por mis dos compañeros felinos.
Obregón entendió como nadie este interés del Gaviero por los gatos y, a su vez, le comunicó algunos de los prodigios que había presenciado en Cartagena, protagonizados por gatos que ocasionalmente visitaban su taller. Entre ellos, el gato romano que se puso frenético el día en que el pintor empezó a dibujar en la tela un ángel que le daba la espalda al visitante y, luego, el gato que daba extraños saltos y volteretas cuando se le mencionaba el nombre del arzobispo virrey Caballero y Góngora. Al llegar la mañana, la amistad entre los dos recién conocidos se había hecho tan estrecha como si se hubiesen encontrado hacía muchos años. Maqroll preparó un café como para marino al que le espera un muy duro cuarto de guardia y se lo bebieron lentamente, sin hablar mayor cosa. El descenso de las escaleras fue aún más premioso para el Gaviero que la subida. Se despidieron en la puerta. Maqroll no quiso que Alejandro le llevara al puerto en su vehículo.
-Ya tendrá noticias mías -le dijo al despedirse-. Antes de que zarpe el barco vendré por aquí para que hablemos, un poco más -y se alejó renqueando en busca de un taxi. El pintor quedó absorto en la meditación sobre las cosas que le suceden a los hombres cuando saben ser fieles al arduo tejido de una amistad verdadera.
Aquí interrumpí a mi amigo para comentarle que las últimas noticias que tenía de nuestro común camarada no eran muy tranquilizadoras. No sé qué insensata aventura emprendió río arriba y había acabado metido en problemas con el ejército, conflicto que logró salvar gracias a la providencial intervención de una embajada del Medio Oriente y a la simpatía que despertó en un miembro de la inteligencia militar, quien consintió en pasar una esponja sobre el caso. Pero mis sorpresas de esa tarde en el bar del Wellington no iban a terminar. Obregón, cruzando los brazos sobre el pecho, en un gesto muy suyo cuando iba a manifestar algo que le concernía profundamente, me dijo:
-No, si ahí no terminó el asunto. Acabamos navegando juntos en un viaje delirante entre Curazao y Cartagena.
Ante mi expresión de sorpresa, condescendió en contarme el episodio con lujo de detalles. Aún quedaba tiempo antes de partir a Barajas. Nuestras esposas habían subido a las habitaciones para pasar revista a las compras hechas en Madrid. Pepe Dominguín y su grupo se habían esfumado discretamente. Seguimos fieles al fino que comenzaba a proporcionarnos esa sabia tibieza en donde todo resbala con un ritmo de califato omeya.
Antes de zarpar de Cartagena, el Gaviero pasó por la casa de Obregón para despedirse. Se había creado entre ellos esa complicidad de quienes han sometido la vida a pruebas poco comunes y conocen, mejor que los demás, los ocultos resortes que mueven el incierto mecanismo que los inocentes llaman azar. Consumieron un par de botellas del ron sin color que Obregón solía comparar, a mi juicio un tanto a la ligera, con el vodka, y volvieron a repasar la historia de los gatos de Estambul. Alejandro le espetó su cuento de los alcatraces que perdieron el rumbo. Maqroll dejó pasar el asunto sabiendo que se las estaba viendo con alguien a quien bien podía haberle sucedido tal cosa y agregó dos historias de gaviotas igualmente improbables. Se despidieron con la promesa de darse mutuamente noticias de sus andanzas de tiempo en tiempo. Pasaron varios meses y Alejandro tenía ya catalogado su encuentro con el Gaviero entre las cosas inopinadas que poblaban su pasado, cuando volvió a encontrarlo, otra vez por casualidad, en Curazao. Andaba buscando un restaurante donde almorzar que se saliera del sempiterno menú chino de tan horripilante como fraudulenta monotonía. Le indicaron un sitio de especialidades indonesias y, al entrar, tropezó en el bar de manos a boca con el Gaviero que trataba de corregir, con adiciones improbables, un Old Fashioned que no acababa de convencerlo. Se saludaron como si se hubieran visto el día anterior y resolvieron arriesgarse por los arrecifes de una carta de cocina malaya un tanto improvisada. No comieron ni la mitad de los platos y se pasaron al Bourbon con ginger-ale para no seguir a tientas por la venerable vía de la embriaguez. Fue entonces cuando Maqroll el Gaviero le hizo a mi amigo la tentadora invitación que por poco cambia para siempre su destino de pintor.
-Venga conmigo -le dijo- al Lisselotte Elsberger. Es el buque tanque del que soy contramaestre. Regresamos por Aruba y, de allí, a Cartagena. Le aseguro que se va a divertir. El capitán, prusiano de estirpe, es un antiguo comandante de submarino de la Primera Guerra Mundial, nació en Kiel y le falta una pierna. La perdió en la batalla de Skaggerak. Posee un inventario inagotable de historias del mar y algunas de tierra nada edificantes. Si usted tiene que volver a Cartagena, nada le impide acompañarnos. Obregón no dudó un instante en aceptar la propuesta y, tras pasar por el hotel para recoger su ropa y dos cajas de pinturas holandesas que había comprado en Curazao, partió hacia los muelles con el Gaviero. Allí esperaba el Lisselotte Elsberger, urgido de una mano de pintura. Subieron a bordo pero no pudieron ver al capitán porque estaba durmiendo una siesta que no parecía llegar a término jamás. En el camarote del Gaviero había una litera disponible donde acomodó Alejandro sus cosas. Salieron a cubierta y comenzaron a pasearse de un extremo a otro tratando de no prestar mucha atención al olor de combustible que infestaba el ambiente.
-Cuando zarpemos la cosa se hará más tolerable con ayuda de la brisa -comentó Maqroll, sin querer insistir mucho al respecto. Obregón le explicó que el olor de las pinturas y de los solventes lo había acompañado gran parte de su vida. La gasolina no ofrecía una diferencia mayor. Al caer la tarde, el capitán apareció en cubierta. Era un gigante de dos metros que manejaba con soltura su pierna ortopédica y hablaba con ligero acento tudesco todos los idiomas de la Tierra. En su cara caballuna y lampiña de oficial del káiser mantenía una sonrisa entre condescendiente y cansada que le daba un aire eclesiástico. Era en sus ojos en donde se concentraba la ardua malicia de mil experiencias, transgresiones, componendas, olvidos y recuerdos meticulosamente almacenados. Tenían un vago color café y se movían en perpetua inquietud entre una mata de cejas en desorden y unas largas pestañas levemente femeninas. Sin detenerse jamás en un punto fijo, parecían pasar de continuo revista a los seres y a las cosas que examinaban con febril interés. Se llamaba Karl van Choltitz y decía ser primo lejano del general nazi que pretendió haber salvado en el último momento a París de volar por los aires. Después de algunas frases de circunstancia, el capitán pidió permiso a Obregón para llevarse a Maqroll. Comenzaban las maniobras para zarpar. El barco iba cargado hasta casi cubrir la línea de flotación y el asunto requería de mucho cuidado. Obregón se quedó en cubierta viendo el atardecer en Curazao y preguntándose a qué horas se le había ocurrido aceptar una invitación tan disparatada. Pero su viejo instinto de no interferir en los indescifrables decretos del destino le permitió contemplar la invasión de la noche que comenzaba a disolver una abigarrada fiesta de colores que iban desde el rojo sangre hasta el más delicado naranja. Recordó los paisajes de las cajas de galletas Huntley Palmers que conociera de niño en el Berlín anterior al nazismo. El viaje se inició sin contratiempo alguno. El barco se deslizaba con lenta somnolencia por las aguas de un mar en calma. El toque de una campana lo despertó a la realidad y vio a Maqroll que le hacía señas desde el puente de mando para que subiera a cenar en la cabina del capitán.
Nada más carente de un detalle personal e íntimo que el camarote del capitán Van Choltitz. Ningún retrato de familia, ninguna vista de su ciudad natal, ningún objeto que le trajera memorias del pasado. Dos viejos mapas del Caribe y una carta de señales era todo lo que colgaba de las paredes. Esto produjo a Obregón una singular inquietud; era como un vacío externo que reflejaba otro interior y sin fondo en un alma que había hecho tabla rasa del pasado. Pero lo que más le atrajo la atención fue ver en la pequeña mesa donde se servían los alimentos un gran bow! de plata vienesa rodeado por obedientes bandejas, también de plata, en donde se ordenaban apetitosos bocadillos de pan negro, con las más exquisitas especies de salmón, arenques, caviar, trucha ahumada, atún y lenguas de erizo. El capitán indicó a sus invitados los asientos que les correspondían y procedió a una ceremonia que aumentó aún más el asombro de Alejandro. Destapó una botella de champagne francés de una marca de gran prestigio y comenzó a verterla en el bow! mientras, con la otra mano, vertía al mismo tiempo una botella de cerveza lager alemana. Terminada ésta siguió con una segunda hasta acabar al mismo tiempo con el champagne. Acto seguido repartió vasos de cristal con las asas en forma de alas heráldicas e invitó a beber con gesto cortés de junker típico. Maqroll hizo a su amigo una seña para indicarle que ésta era ceremonia habitual que no debía extrañarle. Y así comenzó una larga noche de remembranzas y anécdotas en donde cada uno trajo a cuento lo mejor de su repertorio. El bow! era renovado regularmente por el capitán, quien no daba muestras de cansancio y, menos aún, de embriaguez. Se fueron a la cama con las primeras luces del alba. Al día siguiente, a eso de las once de la mañana, se reanudó la ceremonia que se prolongó hasta caer la tarde y volvió a iniciarse, entrada ya la noche, tras cumplir varias tareas propias del servicio. Ninguno de los presentes daba, como es obvio, muestras de ebriedad.
Cuatro días consecutivos de este tratamiento consolidaron notablemente las afinidades y coincidencias que estaban antes latentes entre Obregón y el Gaviero e hicieron revivir en Von Choltitz días mejores de su carrera de marino. El capitán, en la euforia de las largas sesiones de nostalgia y bebida, terminó por invitar a Obregón a que los acompañara durante el lapso de un contrato de dos años en aguas del Mediterráneo, transportando combustible desde Argelia hasta Córcega. Alejandro pasó la noche en vela coqueteando con la propuesta. Llegaron a Aruba y allí el Lisselotte Elsberger pasó un día cargando gasolina de aviación destinada a Cartagena. El trío, ya fundido en una misma atmósfera de evocaciones y rudas pruebas de resistencia al deletéreo coctel del junker, ni siquiera se molestó en bajar a tierra. Cuando atracaron en el muelle de Mamonal, en Cartagena, Alejandro, en un momento de lucidez y aspirina, consiguió declinar cortésmente la oferta de Von Choltziz.
Mientras aquél balbuceaba complejas disculpas, el Gaviero asentía levemente con la cabeza aprobando la decisión de su amigo cuya pintura había aprendido a admirar, sintiéndola curiosamente cercana porque le revelaba zonas abismales de su propia conciencia. Acompañó a Obregón hasta su casa y allí se despidieron luego de liquidar una botella de ron de las islas que habían comprado en Curazao. «Cuando le dije que te conocía desde hace muchos años -me explicó Alejandro al terminar su relato- me recomendó que, si te veía, te comunicara sus saludos y te dijera que está en mora de enviarte algunos papeles en donde cuenta ciertos episodios, hasta ahora poco conocidos por ti, sobre su vida de minero en la cordillera. Me dijo también que nunca ha acabado de entender tu interés en sus andanzas, que él encuentra más bien oscuras, rutinarias y harto comunes. Así me dijo».
En esto llegó la esposa de Alejandro para anunciar que si no salían de inmediato, corrían el riesgo de perder el avión; Obregón se quedó un momento absorto, mirando a esa distancia indeterminada y desoladora en la que solía refugiarse cuando la vida se le venía encima con exigencias para él inaceptables, pero a las que sabía resignarse con una sabiduría de rabino medieval, herencia de sus ancestros catalanes. Nos despedimos con el estrecho abrazo de siempre.
Como era de esperarse, esta revelación de Alejandro sobre su encuentro con Maqroll el Gaviero iba a tener secuelas que no podían tardar en manifestarse. Dos personajes de perfiles tan acusados y fuera de lo común no se cruzan en la vida sin dejar tras de sí una cauda de planetas en desorden. Meses después de nuestro encuentro en el bar del Wellingron, recibí en casa un abultado sobre con timbres de Manila. Contenía una relación minuciosa pero caprichosamente aderezada de algunos episodios de la vida de gambusino del Gaviero y una larga carta en donde me ponía al corriente de su actual paradero y de las habituales desventuras de su vida errante e impredecible. En dos extensos párrafos de la misiva mencionaba a Alejandro. No resisto a la tentación de transcribirlos porque complementan y enriquecen notablemente la historia de esta amistad en la que me toca, como siempre tratándose de Maqroll, el papel, más bien ingrato, de simple intermediario. El primer fragmento decía como sigue:
«( ... ) Por lo que decidí permanecer por un tiempo en Kuala Lumpur. Me alojé en casa de una fabricante de inciensos funerales y aromas destinados a ceremonias religiosas. La mujer no dejó de despertarme una inmediata curiosidad. Me había puesto en contacto con ella un maquinista de tranvía de Singapore con el que yo mantenía una relación cordial que se desarrollaba en dos planos bien diferentes: tomábamos vino de palma con ajenjo en un bar clandestino de las afueras de la ciudad, adonde iban a menudo turistas inglesas y escandinavas en busca de sensaciones exóticas. No sé si quedaba satisfecha su curiosidad, pero de lo que sí estoy seguro es de que nuestra apetencia de relación con mujeres de raza blanca sí resultaba ampliamente colmada. Mucho tiempo de estar en continuo contacto con asiáticas suele causar una especie de empacho que termina en la frialdad. Por otra parte, Malaca Jack -que tal era su nombre- solía recogerme cuando pasaba conduciendo su tranvía. Me invitaba entonces a subir a su lado para charlar un rato mientras cumplía su trayecto de rutina. Era un conversador inagotable, conocía los más recónditos secretos de la ciudad y de sus gentes y el paseo se convertía en una experiencia divertida y aleccionadora en extremo. Malaca Jack me recomendó que fuera a ver, de su parte, a Khalitan, la vendedora de inciensos, cuando le conté que iba a Kuala Lumpur para un improbable negocio con madera de teca que me había propuesto un portugués, dudoso y escurridizo, que respondía al nombre, más incierto aún, de Fernando Ferreira de Loanda. La mujer resultó, también, una conocedora inagotable de la vida y milagros de sus paisanos, gente secreta si las hay y con peligrosos repliegues de carácter que más vale conocer bien antes de tratar con ellos. Acabamos, como era de esperarse, en la cama, en donde siempre hablaba un dialecto malayo y no conseguía articular palabra alguna en ninguno de los idiomas que mascullaba con relativa fluidez. Un día en que regresaba de un suntuoso funeral destinado al capo multimillonario de una mafia de contrabandistas de joyas arqueológicas, me contó que, en medio del humo del incienso de las interminables ceremonias propiciatorias vio aparecer la cara de un blanco de ojos azules y poblados bigotes que se prolongaban en unas patillas rojizas de artillero. El hombre aparecía y desaparecía entre la espesa humareda funeral al tiempo que lanzaba las más descabelladas y brutales imprecaciones en inglés y en algo que se parecía al español pero que también recordaba al francés. "Me pareció que pronunciaba tu nombre -me explicó Khalitan, entre intrigada y burlona- pero cuando me le acerqué salió dando saltos como exorcizado". Le pedí de inmediato que me llevara al lugar del sepelio para buscar por los alrededores al personaje de marras. Algo me decía que se trataba de alguien bien conocido por mí. Esos ojos azules, esos mostachos y patillas a la Franz-]oseph y las interjecciones en inglés y en catalán -idioma que mi amiga no pudo identificar pero describió en forma más o menos comprensible- no podían ser sino de una persona. Khalitan se negó, al principio, a acceder a mis ruegos. La idea le parecía absurda. Habían pasado ya varias horas de terminada la ceremonia y el barrio era una zona de grandes quintas pretenciosas, parques abandonados y ninguna vida comercial. Insistí hasta convencerla y partimos al lugar. Era tal como me lo había descrito: desoladas avenidas cubiertas por grandes árboles que daban una sombra perpetua y húmeda, verjas interminables enmarcando jardines semisalvajes y, al fondo de éstos, mansiones de los estilos más insólitos y delirantes: colonial del sur de los Estados Unidos, tudor con tejados en declive que esperaban una nevada inconcebible en ese horno de los trópicos, californiano español, arábigo hollywoodense y art déco maculado por la lluvia y las resinas que chorreaban de la opulenta vegetación. Recorrimos varias calles, todas idénticas, en la destartalada carretela de la perfumista, quien trataba de acelerar el paso del paciente y escéptico burro que tiraba del carro con una falta de convicción desesperante. “Sólo a ti se te ocurre –me increpó-, Gaviero insensato. Aquí no vamos a poder encontrar ni a tu amigo ni a nadie vivo. Yo quisiera saber qué vas a explicarle a la primera patrulla de policía que nos detenga".
»No habían transcurrido cinco minutos de la fatal premonición de Khalitan cuando, en efecto, nos detuvo un viejo Ford con los colores verde y oro de la policía. Pero, en lugar de hacernos pregunta alguna, los agentes abrieron la portezuela y dejaron salir, como muñeco de una caja de sorpresas, a un energúmeno con el rostro pintado con tierras rojas y azules, colores propios, en Kuala Lumpur, de los asistentes a una ceremonia fúnebre, y que gritaba a voz en cuello: "¡Cullons, nano, Maqroll de mierda! ¿Me vas a dejar en manos de estos amarillos que huelen a pescado podrido?". Tal como lo temí, se trataba de Alejandro Obregón, que se había quedado allí, en un cambio de aviones. La razón del accidente lo pintaba de cuerpo entero: trató de enamorar a una enfermera bengalí que esperaba, resignada, en el bar del aeropuerto, la llegada del avión de Air India. Obregón subió a la carretela. Le presenté a mi amiga, explicándole en qué se ganaba la vida. "¡Perfecto! -comentó Alejandro-. Nada más apropiado ni más justo. Yo quiero que queme para mí esas esencias porque producen unos colores maravillosos". Ya había tenido oportunidad de explicarle a Khalitan quién era Obregón, cómo nos habíamos conocido en Cartagena y nuestro viaje posterior en el Lisselotte Elsberger. Sin embargo, ella lo observaba con el asombro pintado en el rostro. Mi amigo, con esa galantería de dandy que le salía a veces, no pudo menos de arriesgar una explicación que resultó aún más insólita: "Mira, niña -le dijo-, cuando vi pasar el cortejo frente a las oficinas de Air France, donde estaba tratando de arreglar mi pasaje, no pude menos de seguirlo y dejar todo para más tarde. El color de los trajes de los oficiantes y de los tonos de rojo, verde y naranja de tus inciensos me dejaron deslumbrado. Una cosa que se cumple en medio de esos colores no puede suceder sin obligarnos a acompañar el cortejo hasta las últimas consecuencias. Me pinté la cara con las tierras ofrecidas por una niña que caminaba al pie de la viuda y me mezclé con los deudos repitiendo los gestos que veía hacer a mi lado. De vez en cuando, un hombre con una máscara de sapo, pintada con manchas azafrán y azul celeste, se me acercaba y me hacía beber una especie de guarapo con sabor a canela y a sándalo. Acabé en una borrachera fenomenal, pero creo que todos estábamos en las mismas. Como había recibido una postal de Maqroll enviada desde esta ciudad, me dediqué a invocarlo en todos los idiomas que conozco. Cuando terminó el funeral, me quedé dormido debajo de un enorme mango que oculta casi por completo la entrada a la casa del difunto. Allí me recogió la policía. ¡Qué tipos! Son de una crueldad de reptil manso peligrosísima. Bueno, ya ves, la cosa resultó y aquí estoy”. Como ya dije, esta explicación, en vez de tranquilizar a mi amiga, la dejó aún más desconcertada. Entretanto llegamos a casa y con hospitalidad absolutamente espontánea, que no admitía ninguna réplica, Khalitan instaló a Obregón en un cuarto que daba al corredor trasero y que pendía peligrosamente sobre un canal de aguas inmóviles transitado, de vez en cuando, por canoas cargdas de flores y frutos de colores inverosímiles. Con igual naturalidad Obregón ocupó el lugar después de que recogimos su equipaje en la oficina de Air France en el aeropuerto.
»La vida de nuestro amigo en Kuala Lumpur estuvo salpicada de los más variados episodios. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaba pintando. Había puesto en el corredor un improvisado caballete y se proveyó de telas que él mismo puso en bastidores de maderas semipreciosas adquiridas por Khalitan en el mercado. Algo quisiera decirle ahora sobre la pintura de Alejandro. Bien sabe usted que estoy muy lejos de ser un experto en esa materia, pero siento una tal cercanía hacia el mundo que esos cuadros recrean, que pienso no ser importuno, dado el interés que usted ha mostrado por este Gaviero trashumante de vida tan encontrada.
»La pintura de Obregón está relacionada con otro mundo, por completo distinto de este que habitamos. Transcribe una realidad creada por él desde no imagino cuáles vericuetos de su alma. Es una pintura angélica, pero de ángeles del sexto día de la creación. Llevo siempre conmigo un pequeño apunte suyo al óleo sobre cartón que pintó en la noche estrellada y húmeda de Aruba. Representa una silla vista desde un ángulo inesperado. Pero la silla, a su vez, nada tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar así. Es, para repetirlo, una silla de otro mundo. En ese sentido le digo que es una pintura angélica. Los cuadros que hizo en Kuala Lumpur –que después naufragaron todos en el golfo de Aden, en un carguero que se fue a pique al chocar con una mina escapada de alguna base naval- me dejaron alucinado por mucho tiempo. Es más, aún sueño a menudo con ellos. Tenían todos los elementos de ese ámbito entre tropical y exquisito, entre barroco y decadente, que hace del paisaje de Kuala Lumpur un sitio irrepetible. Pero, al mismo tiempo, ningun trazo en los cuadros copiaba la realidad circundante. Obregón simplemente había registrado en su memoria ciertas esencias, colores y volúmenes y los transpuso a ese mundo suyo, particular y único, donde comenzaron a vivir una nueva existencia. Khalitan se extasiaba mirándolo pintar y me comentaba luego en voz baja: "Creo que reza'. Una noche la sorprendí quemando alrededor de los cuadros incienso destinado a las ceremonias de la recolección. Desperté a Alejandro y lo llevé a ver la escena. No mostró una brizna siquiera de asombro. Le pareció lo más natural del mundo. "Va a quemar toda la casa, con nosotros adentro”, le comenté al oído. ¡Qué bueno –repuso él-, sería magnífico!". Lo conduje prudentemente a la cama. En sus ojos de gato del Ensanche barcelonés brillaba un destello que me puso los pelos de punta. Estuvimos a punto de terminar en una pira funeraria. Hay otro aspecto de la pintura de Alejandro que me intriga sobremanera y usted, que lo conoció tanto y asistió a su primera exposición, seguramente me podría decir si es algo que ya estaba presente en sus primeros cuadros: cuando Obregón pinta personas, también estos seres tienen una especie de inocencia peligrosa, una sensualidad anterior a la sensualidad -otra vez lo angélico, pero con modificaciones de un refinado heretismo- que nos deja la impresión de haber penetrado sin permiso en un mundo que nos está vedado. Cuando vi algunos de sus autorretratos, la noche en que nos conocimos, tuve el primer aviso de que me encontraba ante alguien fuera de lo común, ante un visionario señalado por vaya a saberse qué dioses corroídos por la plaga. En esos lienzos estaba la persona que me hablaba y que me había librado de unos rufianes, pero, al mismo tiempo, me miraba desde el cuadro un ser por completo extraño al original, que tenía algo que decir, que seguramente estaba a punto de decirlo cuando quedó fijado en la tela, pero había regresado a refugiarse en un silencio que nos salvaba, a nosotros mortales, de una experiencia indecible. Bueno, me estoy enredando en esta descripción de algo que usted conoce mucho mejor que yo y sobre lo cual, seguramente, podrá hablar con muchísima más propiedad.
»Pasaron varios meses. El asunto de la teca quedó en veremos porque el supuesto socio portugués prefirió establecer en Brasil una fábrica de jabones y me dejó con el despecho de haber perdido el negocio de mi vida. Estoy tan familiarizado con esa experiencia, que de inmediato aplico los antídotos correspondientes y sigo mi errancia. Decidí viajar a Chipre, donde me esperaban pruebas y empresas sobre las cuales ya le he hablado anteriormente. Para entonces, Khalitan y Alejandro habían establecido una relación que, lejos de mortificarme, me permitía partir sin culpa alguna, feliz de saber que nuestro hombre iba a conocer un mundo en donde lo esotérico se aunaba sabiamente a un erotismo espontáneo y con mucho de propiciatorio».
El segundo fragmento sobre Obregón de la extensa misiva de Maqroll el Gaviero aparece al final de ésta; es más corto que el anterior. Irrumpe sin previo aviso, en medio de otros incidentes al parecer ajenos al tema. Dice:
«Llegué a Vancouver en un guardacostas de la Armada canadiense que nos salvó milagrosamente, minutos después de hundirse el maldito barco cargado de pieles apestosas, conducido por un capitán y un contramaestre que de seguro tenían pacto con el demonio para hacernos la vida imposible. Sin papeles, sin dinero, lo primero que se me ocurrió fue pedir hospedaje en el Refugio del Marino, institución de caridad que proporciona lo indispensable mientras los navegantes en condiciones como la mía consiguen enderezar su suerte. Como usted conoce muy bien cuál es mi estado en orden a papeles y documentos y lo precarios que han sido éstos, cuando he logrado conseguirlos, merced a expedientes sobre los cuales mejor es guardar silencio, se dará cuenta de mi condición en la Columbia Británica, donde se acercaba un invierno anunciado como el más inclemente en los últimos cincuenta años. En el Refugio me obsequiaron alguna ropa más abrigada que la que yo traía, que sacaron de un armario en donde se guardaban las prendas de los marinos muertos allí. En esas trazas me lancé a la calle sin saber muy bien qué hacer. Como no estoy registrado en ninguno de los archivos de la marina mercante que existen en el mundo, ni hay en consulado alguno noticia mía, comprenderá mi ansiedad por encontrar alguna salida antes de los treinta días de plazo que las autoridades de migración me concedieron al desembarcar.
»Así pasó una semana y cada día se me cerraba más el horizonte, De pronto, resolví un día ir al consulado de Colombia y enviar desde allí un S.O.S. a mi amigo Alejandro Obregón. ¿Por qué se me ocurrió precisamente él y no otro de los escasos pero fieles y firmes amigos que tengo dispersos por el mundo? "Porque así son las vainas, carajo", me explicó Alejandro cuando le hice la pregunta. Desde el consulado enviaron a Cartagena mi llamada de auxilio y de allí contestaron que Obregón se hallaba en San Francisco presentando una exposición de pintura. Se alojaba en el Hotel Francis Drake. Tratándose de nuestro amigo, me pareció apenas lógico que hubiera escogido un sitio con ese nombre. En el mismo consulado me permitieron comunicarme con el pintor, a quien le expuse en forma sucinta mi situación. Se limitó a contestar. "¡Mierda! Voy para allá. No se me pierda. Déjeme hablar con el cónsu1." Le pasé la bocina al cónsul quien, mientras escuchaba a Obregón, me miraba con curiosidad y desconfianza. Terminó de hablar y sacando del cajón de su prehistórico escritorio unos billetes, me los alcanzó diciendo: "El maestro me pide que le dé esto para que vaya pasando hasta cuando él llegue; creo que viene el sábado próximo". Le manifesté mi gratitud, en este caso absolutamente sincera y hasta conmovida, a lo cual sólo se le ocurrió comentarme: "No se preocupe, señor, tranquilo. Tratándose de alguien como el maestro Obregón, uno no puede negarle nada, por extraño que parezca". Di media vuelta y salí tratando de digerir, sin que se afectara mi serenidad, la oculta reserva que esas palabras encerraban. La vida me ha enseñado a cumplir con ese rito en forma casi refleja e impersonal. Mi facha, además, no debía ser de las más recomendables. No había visitado aún al barbero y las ropas que llevaba denunciaban a leguas que la talla del difunto era mucho mayor.
»Alejandro llegó como lo había prometido. Irrumpió con esa calurosa disposición que constituía uno de los signos constantes de su carácter, temperado, como siempre, por un pudor de buena raza y un prurito de respeto inflexible por la intimidad ajena. Traía, además, un pasaporte de una pequeña república del Caribe adornado con una fotografía que mostraba algunos de mis rasgos escondidos por una barba de ballenero. "Va a tener que dejarse la barba, Gaviero. Menos mal que va bien adelantado", me comentó muerto de risa mientras nos tomábamos un whisky canadiense, flojo y perfumado, que tratamos de hacer llevadero mezclándolo con ginger-ale. Allí me contó cómo habían terminado las cosas en Kuala Lumpur. "Salí de aquello sin mayor pena. La relación con su amiga se me convirtió en una especie de misa violeta envuelta en todos los aromas de la ortodoxia budista. Bueno, no sé si esa vaina sería budismo. Lo que sea. Pero cuando abrí la maleta en Roma, adonde llegué en vuelo sin escalas, olía lo mismo que el difunto aquel del entierro que nos reunió".
»Pasamos a otra cosa. Se me ocurrió preguntarle qué estaba pintando ahora. Lo que me dijo es imposible de olvidar pero estuvo tan lleno de interjecciones que, al transcribirlo sin ellas, me da la impresión de estar traicionando a nuestro amigo. Esto fue lo que me dijo Obregón, en estas o parecidas palabras:
"Mire, Gaviero, la vaina de la pintura es muy sencilla ... pero muy complicada también. Se reduce a esto: hay que andar siempre con la verdad. Así como en la vida, en el cuadro sólo cabe la verdad. Ahí el cuadro se juega la carta de la inmortalidad. Mentir es falsificar la vida, es decir: morirse. ¿Está claro? Bueno. Ahora viene el problema de los colores. Hay que estar a toda hora seguro de que uno, el pintor, es quien los maneja, quien los ordena. Quien los crea, pues, para no ir muy lejos. Pero ellos también hacen la fiesta por su cuenta. Cuando se juntan y se convierten en un nuevo color es una gozadera que nadie puede imaginarse. Pero siempre, no se le olvide, siempre, mandando uno. Con el pincel o la espátula en la mano, sin temblar, sin titubear, con la seguridad de ser el dueño y señor de ese reino. Al arco iris hay que mandarlo al carajo. Jamás rendirle cuentas, o el cuadro se pierde, naufraga en un mar de babas. Mire, con el arco iris y todo ese cuento hay que hacer lo que yo hice hace muchos años con una bandada de alcatraces que venían en formación volando muy bajo. Creo que ya se lo conté. Estaba en la playa, cuando los vi venir. Dibujé con un palo una flecha enorme en la arena, que apuntaba en dirección contraria a la que traían los bichos. Cuando vieron la flecha se volvieron como tembos; daban vueltas encima de mí, rompieron la formación y, al rato, volvieron a reunirse y se largaron en la dirección que indicaba la flecha que hice en la arena, o sea, la contraria a la que traían. Así es el cuento con la pintura: uno marca el destino de los colores y de la composición, del orden en que deben ir los elementos del cuadro. Ya sé, se dice fácil; pero así debe ser. Pero mire, Gaviero, si es la misma cosa que todas las vainas que le pasan a uno en la vida. Lo que uno no controla se vuelve siempre en contra nuestra. Lo que ocurre es que la gente no entiende esto. Bueno, la gente, usted sabe, la gente no sirve para gran cosa. Nada me fastidia más que la gente. Un poeta de mi tierra, que hubiera sido un muy buen amigo suyo y compañero ideal en el trasiego de los más densos alcoholes y de las tabernas más inverosímiles, decía: '¡Ah las intonsas gentes siempre dando opiniones!'. Bueno, pero eso es otra historia. Volvamos a la pintura. Quedamos, entonces, en que lo que pinto, todo lo que he pintado en mi vida, hasta el dibujo más simple, todo es verdad y nada más que la verdad. Y a mí lo único que me interesa, además, es que quienes vean el cuadro tengan de inmediato esa certeza. Ahora, lo importante es aprender a ver, llegar a saber ver, ver todo: las cosas, las personas, el cielo, los montes, el mar y sus criaturas. Todo lo que vemos esconde siempre una parte, la deja en la sombra. Allí hay que llegar, iluminar, descubrir, descifrar. Nada puede quedar oculto. Lo sé: es mucho pedir. Pero no hay otro remedio. El mar, por ejemplo; usted que lo ha transitado tanto y lo conoce tan bien. El mar es lo más importante que hay en el mundo. Hay que saber verlo, seguir sus cambios de humor, escucharlo, olerlo. ¿Sabe por qué? Por algo muy simple que todos creen saber pero creo que no acaban de entenderlo a fondo: porque allí nació la vida, de allí salimos y una parte nuestra siempre estará sumergida allá entre las algas y las profundidades en tinieblas. Ahora ya casi estoy listo para emprender un viejo sueño que me ha perseguido desde hace años: pintar el viento. Sí, no ponga esa cara. Pintar el viento, pero no el que pasa por los árboles ni el que empuja las olas y mece las faldas de las muchachas. No, quiero pintar el viento que entra por una ventana y sale por otra, así, sin más. El viento que no deja huella, ése tan parecido a nosotros, a nuestra tarea de vivir, a lo que no tiene nombre y se nos va de entre las manos sin saber cómo. El viento que usted, como Gaviero, ha visto venir tantas veces hacia las velas y a menudo cambia de rumbo y nunca llega. Ése es el que vaya pintar. Nadie lo ha hecho todavía. Yo lo voy a hacer. Ya verá. Es cosa de saberlo sorprender en el preciso instante en que su paso no tiene duda posible. Para eso, lo sé, hay que saber mirar, ya se lo dije; mirar el lado oculto de las cosas. Con el viento es lo mismo y lo que en verdad yo sé hacer es eso: mirar, mirar hasta no ser uno mismo. Bueno, ¡qué carajo! Ya me perdí otra vez, pero creo que usted me entiende, Maqroll, porque si no me entiende estamos jodidos". Le contesté que sí lo entendía y que, si bien me parecía todo muy claro, por otra parte esa manera de ver la vida suponía una exigencia, un ascetismo, una vigilancia muy difíciles de sostener en todo momento. "No hay otro remedio, Gaviero, no hay otro remedio, así es esa vaina".
»Estábamos en un bar cuyo dueño, un griego de cejas espesas y aspecto malhumorado, había insistido en encajarnos un ouzo infecto que rechazamos sin contemplaciones a cambio del whisky canadiense en las rocas. El hombre nos miraba con altanera sospecha, lo que no podía menos de causarnos gracia ya que el sitio se veía bien poco recomendable y los tratos que en las otras mesas se llevaban a cabo, entre gentes de las más variadas nacionalidades, tenían cara de todo menos de honestos. "Es que somos inocentes -comentó Obregón-o inocentes en el sentido en que los rusos usan la palabra, o sea: desvelados servidores de la verdad. Y ésa es la condición más sospechosa que hay para la gente. Por eso, aquí, somos gente de cuidado". El griego retiró la mirada de nosotros y simuló enfrascarse en los vasos que lavaba con parsimonia ficticia. Dos días más estuvimos recorriendo lugares del puerto no mejores que el mencionado. Obregón regresó a San Francisco sin siquiera permitirme expresarle mi gratitud. Con un gesto terminante de su mano cancelaba todo intento mío en ese sentido. Lo acompañé al aeropuerto y nos despedimos con un estrecho abrazo. En ese momento tenía los ojos de un gris acerado, el tono celeste había desaparecido. Lo interpreté como un signo de ternura reciamente controlada. Al día siguiente me embarqué rumbo al sur en un carguero que iba hasta Valdivia. Una avería en el radar nos obligó a detenernos en el puerto de Los Ángeles ... ».
Hasta aquí las noticias del Gaviero sobre sus encuentros con Alejandro Obregón, el pintor.
Todo esto pasó hace mucho tiempo. Hoy, la vida de los tres ha cambiado por completo. De Maqroll el Gaviero hace años que nada sé; muchas versiones corren sobre su muerte, ninguna confirmada. Como no es la primera vez que esto sucede, aún solemos sus amigos indagar sobre noticias suyas. Alejandro Obregón murió en su casa de Cartagena, casa de pirata retirado que huele a pintura y a disolventes y desde cuya terraza se puede ver un mar inverosímil que aún nos hace esperar los galeones. Yo, en México, trato de dejar alguna huella en la memoria de mis amigos, mediante el truco de narrar las gestas y tribulaciones del Gaviero. Poca cosa creo conseguir por ese camino pero ya ningún otro se me propone transitable.
Sin embargo, un rumor ha venido circulando hace mucho tiempo, sobre el cual no quise ahondar, por miedo quizás de encontrarme, al final, con una de esas sorpresas a las que nos tiene acostumbrados Maqroll y que desembocan en la nada. Pero, ahora, de repente, al narrar estos encuentros del Gaviero con Obregón, empezó a trabajarme la mente la conseja que había olvidado y busqué el escrito de otro amigo entrañable que completa el cuarteto -me refiero a Gabriel García Márquez-, donde recoge parte de la noticia en cuestión. Ésta consistía en decir que fue Obregón quien encontró en la ciénaga el cadáver del Gaviero cuando éste se perdió allí con Flor Estévez y, al parecer, murieron de sed y hambre buscando la salida de los esteros. Veamos lo que relataba Gabo:
«Hace muchos años, un amigo le pidió a Alejandro Obregón que lo ayudara a buscar el cuerpo del patrón de su bote que se había ahogado al atardecer mientras pescaban sábalos de veinte libras en la Ciénaga Grande. Ambos recorrieron durante toda la noche aquel inmenso paraíso de aguas marchitas, explorando sus recodos menos pensados con luces de cazadores, siguiendo la deriva de objetos flotantes que suelen conducir a los pozos donde se quedan a dormir los ahogados. De pronto, Obregón lo vio: estaba sumergido hasta la coronilla, casi sentado dentro del agua, y lo único que flotaba en la superficie eran las hierbas errantes de su cabellera. "Parecía una medusa", me dijo Obregón. Agarró el mazo de pelos con las dos manos, y con su fuerza descomunal de pintor de toros y tempestades sacó al ahogado entero con los ojos abiertos, enorme, chorreando lodo de anémonas y mantarrayas, y lo tiró como un sábalo muerto en el fondo del bote ... ».
En la deleitable y eficaz prosa de Gabriel, algo se insinuaba, trataba de salir a flote por entre los datos que para nada coincidían con la pretendida desaparición del Gaviero en los esteros de la Ciénaga Grande: la pesca de sábalo, el hecho de que el muerto no fuese también el dueño de la barca, y la mención de un bote, palabra que bien pudiera aplicarse a la barca de quilla plana en donde se perdió Maqroll pero que no era la indicada y esto en Gabo es inconcebible. Todos estos datos venían a perturbar, a desvirtuar, más bien, la conclusión a la que no era tan descabellado llegar, de que el ahogado era Maqroll.
Pero, a mi vez, en el poema en prosa que aparece en Caravansary, menciono una lancha del resguardo que descubre el planchón con los dos cadáveres, lancha que venía mencionada en la versión que me llegó sobre esta muerte del Gaviero. Como además de ser el inmenso escritor que sabemos Gabo también se precia, y con razón, de ser muy buen periodista, hay que pensar en que los datos que refiere fueron, en su momento, verificados por él. Lo primero que hice, como es obvio, fue interrogar a Obregón sobre mis dudas. Se limitó a sonreír entre divertido y ausente y empezó a hablar de otra cosa. Me temo que las historias que sobre él propagábamos sus amigos, lejos de hacerle gracia, las sentía como una distorsión abusiva de su intimidad.
Así las cosas y, como es costumbre cuando se trata del Gaviero, la verdad se nos escapa de entre las manos como un pez que se evade. Pero nadie nos puede quitar la idea de que, si en efecto el cadáver rescatado en los esteros por Obregón era el de Maqroll, su compañero y cómplice de Cartagena, Curazao, Kuala Lumpur y Vancouver, la historia se cierra con una hermosa precisión que no suele ser común en la vida de los hombres. Conociendo a los dos protagonistas como los conozco, este final se ajusta tan bellamente a su carácter y al encontrado diseño de sus días sobre la Tierra, que no puedo menos de mencionarlo aquí, desde luego sin avalarlo como cierto, pero tampoco negándolo enfáticamente. Los artistas y los aventureros suelen hilvanar de antemano su fin de manera tal que jamás pueda ser claramente descifrado por sus semejantes. Es un privilegio que les pertenece desde Orfeo el taumaturgo y el ingenioso Ulises u Odiseo.
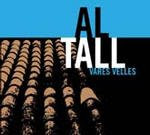
3 comentaris:
qué maravilla..un resumen extraordinario y de lectura muy atractiva...La historia te va atrapando ..voy a intentar buscar el libro...
Como siempre la nariz pegada a la pantalla, si supieras que me estás ayudando a pasar estos momentos.
BESINES
Como dije en mi comentario, es el libro que te duele que se acabe.
Nicky la lectura es una buena táctica.
Pero ya te comenté, no intentes olvidar lo inolvidable, forma parte de tu vida y debe seguir estando ahí.
Besos
Publica un comentari a l'entrada