2
Ahora bien: no es cosa que piensen que Jack Tighe no estaba al corriente de esta situación. Estaba al cabo de la calle de cuanto ocurría. ¡Desde luego! Porque no eran solamente Archibald Cossett y Manny Culex, eran todos los vendedores de automóviles; y no solamente los vendedores de coches, sino, igualmente, todos los comerciantes en Rantoul, también todo el estado de Illinois, todo el Oeste Medio... y sí, si vamos a ello, diciéndolo todo, el mundo entero. (Me refiero al mundo habitado. Naturalmente, no existía semejante problema, digamos, en Lower Westchester.)
Las mercancías se apilaban.
Era una cuestión de automatización y ventas. En la gran guerra había parecido una excelente idea automatizar las fábricas. Puede que lo hubiera sido; entonces lo que contaba era la producción, todas las clases de producción. Y ya lo creo que consiguieron producir cada vez más... Pero cuando la guerra finalizó existía un medio para manejar el exceso de producción; un medio llamado publicidad. Pero, si se piensa en ello, ¿qué significaba esto? Significaba que la gente se veía acosada, perseguida y obligada a comprar lo que, en realidad, no necesitaba con dinero que todavía no había ganado. Significaba presión. Significaba hipertensión, problemas sociales, competencia y confusión.
Bien; Jack Tighe tomó a su cargo esta parte de la cuestión, él y su famosa Ley de Errores.
Todo el mundo estaba de acuerdo en que las cosas habían sido intolerables antes que Tighe y su heroico grupo de seguidores marcharan sobre el Pentágono y nos liberaran a todos; es decir, después de la victoria del Recodo de Pung. Pero el problema, ahora, radicaba en que había sido prohibida la publicidad y nadie parecía sentir la necesidad de comprar los nuevos modelos de los diferentes artículos que salían de las fábricas subterráneas automatizadas... ¿Y qué iba a hacerse con la constante producción?
Jack Tighe percibió la magnitud del problema con la misma claridad que el último vendedor de aspiradoras de polvo que se ganara la vida vendiéndolas –o intentando venderlas- de puerta en puerta, en cualquier suburbio. Sabía lo que quería el pueblo. Y de no haberlo sabido, no habría tardado en enterarse, porque la gente le ofrecía todas las oportunidades de que así fuera, gracias a sus constantes peticiones por medio de delegaciones y representaciones de todas las industrias imaginables.
Por ejemplo, estaba la Delegación de la Asociación del Automóvil del Medio Oeste, encabezada por Bill Cossett en persona. Cossett no había pretendido ser el presidente de la misma, pero había sido quien sugiriera la idea, y esto, normalmente, lleva consigo un castigo condigno:
-Tú lo has pensado, de acuerdo. Encárgate de ponerlo en marcha.
Jack Tighe les recibió en persona. Escuchó con gran cortesía e interés sus preparados discursos; lo cual no dejaba de ser extraordinario, porque el Jack Tighe actual había dejado de ser el hombre tranquilo que pescaba en las aguas del Delaware, al sur del Recodo de Pung, durante tantos años felices. No; ahora era un presidente irritable, y esta clase de Delegaciones no significaban nada para él; se veía obligado a recibir cincuenta cada día. Y todas deseaban lo mismo. Por favor, ¿nos deja impulsar un poco la venta de nuestro producto? Naturalmente, a ningún otro ramo de la industria o el comercio debería concedérsele el privilegio de violar la Ley de Errores –nadie quería volver a la Edad de la Publicidad de nuevo, ¡desde luego que no!-; pero, señor presidente, el ramo de joyería (o el de la industria del calzado, la perfumería, la maquinaria, los alimentos congelados, etc., etc.) es histórica, intrínseca, dinámica y pre-eminentemente distinto, porque...
Y seguro que se sorprenderán, pero todos y cada uno de ellos parecían poseer infinidad de razones plausibles que siguieran a ese porque. Algunas de las razones eran, en verdad, incontrovertibles.
Pero Jack Tighe nunca les dejó llegar a las razones. Escuchó una frase y cuando alcanzaron aquello de que “nadie desea la vuelta a la Edad de la Publicidad” para desembocar en el largo, que comenzaba con la trenodía de sus únicas preocupaciones, les interrumpió, con un impulso repentino:
-¡Usted, sí, usted! ¡El más joven!
-¡Cossett! ¡Se refiere al bueno de Cossett! –gritaron una docena de voces, en tanto que le empujaban hacia delante.
-¡Estoy impresionado! –manifestó Jack Tighe, estrechando su mano, pensativo. Tuvo una idea y puede que fuera el momento más conveniente para ponerla en acción-: Me gusta su aspecto, Gossop –aseguró- y voy a hacer algo por usted.
Quiere decir, señor presidente, que nos va a permitir anunciar... dijeron todas las voces casi unánimemente.
-¿Cómo? No; naturalmente que no –respondió sorprendido Jack Tighe-. ¡Desde luego que no! ¡Nada de eso! Pero voy a nombrar una Comisión de Actividades para que se enfrente con la situación. Sí, desde luego. Ya no van a poder decir que en Washington no somos más que una partida de perezosos burócratas. Y voy a poner a Artie Gossop –quiero decir Hassop- al frente de esa Comisión. Vaya que sí –dijo amablemente, pero al mismo tiempo con verdadero orgullo-. Y ahora, buenos días a todos, caballeros –añadió, acompañándoles hasta su puerta privada.
“Era señal de que se les concedía un alto honor”, pensó Bill Cossett, o eso fue lo que le aseguraron las voces impacientes de los otros.
Pero cuarenta y ocho horas después ya no estaba tan seguro de ello.
El resto de la Delegación regresó a sus casas. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Ya habían llevado a cabo la misión que se habían propuesto. Su problema quedaba en muy buenas manos.
Pero en lo que concierne al bueno de Bill Cossett, ¡era él en aquellos momentos quien se hacía cargo de todo el asunto! Esas buenas manos eran las suyas.
Y esto no le gustaba ni poco ni mucho. Resultó que la Comisión de Actividades no solo estaba destinada a estudiar y a hacer recomendaciones. No. Esa no era la forma de trabajar de Jack Tighe. La Comisión tenía que hacer algo. Y por esta razón Bill Cossett se encontró con un rifle en la mano, ocupando la parte posterior de un vehículo blindado. Formaba parte de una unidad armada de tropas de asalto, que contemplaba fijamente las rampas que conducían a las fábricas situadas en las cavernas existentes bajo Farmingdale, Long Island.
Pero permítanme decirles algo sobre Farmingdale.
La Electro-Mecánica Nacional tenía allí sus oficinas (en los bueno tiempos, se comprende). Vino la Guerra Fría. La Junta de Directores de las Aplicaciones Electro-Mecánicas, S. A., lanzó una ojeada a su balanza de pagos, sonrió, se acordó de los impuestos, y determinó invertir una considerable cantidad de sus beneficios en la construcción de una nueva fábrica.
No solo había de ser una buena fábrica; tenía que ser, al mismo tiempo, una fábrica especial. En cierto modo, ¿no estaba pagando el Gobierno mismo su construcción? Quiero decir: ¿no provenía de los impuestos como natural expansión, en retorno, más bien, de los contratos que este le hacía a largo plazo? Así, pues, excavaron una gran caverna –un regular Levittown de la máquina, bajo tierra, por así decirlo-, metros y más metros de superficie sepultada, todos ellos escondidos de la luz del sol. De acuerdo, sonrió la Junta de Directores, frotándose las manos... ¡Dejen que lancen sus proyectiles ICBM! Sí, sí... ¡Como que van a alcanzarla!
Todo esto sucedió durante la Guerra Fría. Ben, fue entonces cuando la Guerra Fría entró en calor, ya saben. Volaron los proyectiles cohetes. La Junta de Directores recibió la orden desde Washington; órdenes, mejor, de acelerar hasta el máximo la producción: automatizarlo todo, mecanizarlo, hacerlo todo más rápido, doblar la producción una y otra vez, tanto como fuera posible. Contuvieron la respiración un minuto y, transcurrido este, ordenaron rápidamente a los ingenieros que se pusieran a la tarea en las mesas de dibujo y planificación.
Las órdenes eran de duplicar la producción y hacerla independiente por completo del mundo exterior. Los ingenieros murmuraron entre ellos (“¿Están bromeando?”, se preguntaron), pero pusieron manos a la obra, y, tan pronto como los planos fueron aprobados, las máquinas se pusieron en marcha para hacerlos realidad.
Las excavadoras gigantes ensancharon lo ya existente, construyendo nuevos túneles ocultos y cada vez más profundos; y estas fueron seguidas por las máquinas y equipos de planificaciones defensivos de las instalaciones; técnicos en enmascaramientos y camuflajes, colocadores de trampas mortales, y más técnicos en blindajes...
Amigo, ¡ya lo creo que transformaron la fábrica! La ocultaron y disimularon a toda percepción posible, no ya del ojo humano, sino de los rayos infrarrojos, ultravioletas, ondas detectoras, radares, ondas sónicas y de percusión... De todo quizá, menos del olfato agudo de un buen perro de caza, y puede que hasta de este también.
Y entonces se dedicaron a armarla.
Y de tal forma llevaron a cabo esto, que nadie podía acercarse a sus proximidades sin riesgo mortal de perecer. La armaron con cohetes dirigidos; baterías de armas de fuego rápido y centralizado... Con todo lo que pudo discurrir el ingenio humano en cuestión de armas defensivas; y contaban con numerosa gente dedicada a pensar en los medios de evitar que pudiera penetrar allí ningún intruso.
Y automatizaron todo; no solamente la maquinaria encargada de fabricar los productos, la cual se mantendría funcionando ininterrumpidamente en tanto que no cesara el suministro de materias primas, sí, y hasta el cambio de modelos y tipos, ya que esto también forma parte de la tecnología industrial que tuvo en cuenta hasta el pequeño detalle de instalar en cada planta de la fábrica una sección destinada a desechar los modelos anticuados y su sustitución automática por nuevos modelos y tipos.
Sí, esta era la idea. Sin un operario a la vista, las fábricas sepultadas continuarían la producción de los diferentes artículos, produciendo constantemente nuevos modelos.
Más que eso todavía. Dentro de la fábrica misma se establecían hasta las mismas cuotas de productividad, sincronizados con los contadores electrónicos de la Oficina de Censo y Estadística de Washington; mantenía correspondencia con máquinas de escribir eléctricas e imprimían, en prensas electroestáticas, toda clase de folletos, manuales de instrucción y empleo, diagramas y esquemas que eran necesarios para el manejo de los productos fabricados en el interior.
Los problemas más embarazosos fueron resueltos con espíritu emprendedor. Por ejemplo, uno de los consejeros argumentó acerca de la conveniencia que los folletos explicativos tuvieran una presentación atractiva:
-¿No podría contar la fábrica, por lo menos, con un par de atractivas muchachas para utilizarlas como modelos en las ilustraciones?
-Nada de eso –respondía un ingeniero, secamente-. Mire, jefe, esto es lo que haremos.
Y trazaba un esquema rápido y complicado.
-Ya –respondía el consejero.
Para decir toda la verdad, no hbía visto lo que se dice nada de nada, pero el plan seguía adelante y construían la máquina, y era entonces cuando veía que la cosa marchaba.
Un selector nemotécnico bancario informaba de la necesidad de una fotografía de una muchacha bonita manejando, pongamos por caso, un hervidor de huevos eléctrico, y acto seguido un contador electrónico recorría centenares de fotografías de modelos, buscando y seleccionando los modelos que deseaba y en las posturas que los computadores decretaban. Otro selector suministraba las prendas de vestir que habría de llevar el modelo –cualquier prenda de vestir, desde una parka hasta un bikini (la mayor parte de las veces se trataba de bikinis, naturalmente)- y una máquina fotográfica especial efectuaba el correspondiente montaje doblado. Una tercera máquina filmaba el conjunto, ya con la hervidora de huevos incluida, al mismo tiempo que fabricaba el mismo aparato electrodoméstico la correspondiente envoltura para su presentación, y hasta duplicando la belleza de la modelo seleccionada, de ser necesario...
La cosa marchaba.
Luego estaba el problema de la impresión de los manuales explicativos.
Este no era tanto la actual composición de las direcciones de empleo mismas. No había nade de problemático acerca de esto; después de todo, la idea, en su conjunto era que el consumidor conociera el manejo del aparato sin que se metiera en averiguaciones acerca de lo que ocultaban las planchas de acero cromado. Pero, bien, ¿qué pasaba con las marcas de fábrica? Productos, por así decirlo, dispares, quedaban amalgamados en un solo aparato, pero registrado bajo distintas patentes. Un cerebro tenía que buscar la forma de unir, por ejemplo, el Limpia-auto cualquier tiempo alta presión y la Perforadora automática.
Intentaron que un computador pensara cosas por el estilo. El aparato zumbó, trepidó y vomitó una relación de selecciones de nombres. Los ingenieros se miraron sorprendidos y no pudieron por menos de rascarse la cabeza. ¿Peforlimpia Autopresión? ¿Auto-perfo-estática-limpiadora?
Descorazonados, fueron a llevar esta información a los consejeros y al vicepresidente de la Compañía.
-Jefe –le comunicaron-, tal vez sea mejor volver a diseñar esa máquina. Los nombres que proporciona carecen en absoluto de sentido.
Esa vez fue el vicepresidente quien respondió tajante:
-No; nada de eso. No se preocupen. ¿Es que no han oído hablar del Refrigerador Punto Ardiente?
Así, pues, proseguían los trabajos felizmente, y las fábricas de las cavernas quedaron automatizadas.
Entonces, cuando los frenéticos y fantasiosos ingenieros ha hubieron completado, añadieron aún un último toque magistral.
Los filtros eléctricos necesitaban acero, cromo, cobre y plástico para las envolturas de los cables; otros plásticos rígidos para manivelas y manijas, y todavía una tercera clase de plástico para los adornos de los utensilios y máquinas. Y les fueron suministrados, no por medio del almacenamiento anticipado de grandes depósitos de existencias, que habrían acabado por agotarse, sino valiéndose del procedimiento de informar a los gigantescos computadores que gobernaban las fábricas de los lugares en que podían encontrarse estos materiales, bien como materia prima, o bien los medios de transformación de tales materias primas en la clase de material deseado.
Dotaron a la Electro-Mecánica Nacional de un robot articulado computo-dirigido capaz de detectar los yacimientos de estos minerales y dirigir las excavadoras hasta los filones. Añadieron una planta de fusión de energía que funcionaba en tanto no le faltaba el carburante que la accionaba (y este carburante no era otro que el hidrógeno extraído del agua al sur de Long Island o, si esta llegara a secarse, de las aguas que podría extraer de las arenas silicosas, la arcilla y hasta el mismo lecho submarino, de llegar a ser necesario.)
Fue entonces cuando accionaron el pequeño botón rojo de puesta en marcha y esperaron.
Los filtros comenzaron a filtrar millares de litros de agua ese día.
Entonces las máquinas aceleraron. Los filtros aumentaron su capacidad de absorción a decenas de millares de litros. Y las máquinas alcanzaron la plena producción.
-Ejem –carraspeó uno de los ingenieros-. Digamos... –se detuvo vacilante-. Me pregunto; ese pequeño botón rojo. Supongamos que deseamos detener la producción, ¿cómo podríamos hacerlo?, ¿apretando de nuevo ese botón?
Los altos directivos fruncieron el ceño:
-¿No sabe que estamos en guerra? –le preguntaron-. La producción; esto es lo que cuenta. Esto y nada más, por ahora. Luego, cuando la guerra acabe, nos preocuparemos de la forma de detener el proceso de producción. Ahora no podemos arriesgarnos a que agentes enemigos pudieran burlar nuestras defensa y sabotear nuestro esfuerzo bélico. Esta es la razón por la cual el botón funciona solamente en una dirección.
Y la guerra acabó. Y, entonces, ya podían comenzar a preocuparse.
Las mercancías se apilaban.
Era una cuestión de automatización y ventas. En la gran guerra había parecido una excelente idea automatizar las fábricas. Puede que lo hubiera sido; entonces lo que contaba era la producción, todas las clases de producción. Y ya lo creo que consiguieron producir cada vez más... Pero cuando la guerra finalizó existía un medio para manejar el exceso de producción; un medio llamado publicidad. Pero, si se piensa en ello, ¿qué significaba esto? Significaba que la gente se veía acosada, perseguida y obligada a comprar lo que, en realidad, no necesitaba con dinero que todavía no había ganado. Significaba presión. Significaba hipertensión, problemas sociales, competencia y confusión.
Bien; Jack Tighe tomó a su cargo esta parte de la cuestión, él y su famosa Ley de Errores.
Todo el mundo estaba de acuerdo en que las cosas habían sido intolerables antes que Tighe y su heroico grupo de seguidores marcharan sobre el Pentágono y nos liberaran a todos; es decir, después de la victoria del Recodo de Pung. Pero el problema, ahora, radicaba en que había sido prohibida la publicidad y nadie parecía sentir la necesidad de comprar los nuevos modelos de los diferentes artículos que salían de las fábricas subterráneas automatizadas... ¿Y qué iba a hacerse con la constante producción?
Jack Tighe percibió la magnitud del problema con la misma claridad que el último vendedor de aspiradoras de polvo que se ganara la vida vendiéndolas –o intentando venderlas- de puerta en puerta, en cualquier suburbio. Sabía lo que quería el pueblo. Y de no haberlo sabido, no habría tardado en enterarse, porque la gente le ofrecía todas las oportunidades de que así fuera, gracias a sus constantes peticiones por medio de delegaciones y representaciones de todas las industrias imaginables.
Por ejemplo, estaba la Delegación de la Asociación del Automóvil del Medio Oeste, encabezada por Bill Cossett en persona. Cossett no había pretendido ser el presidente de la misma, pero había sido quien sugiriera la idea, y esto, normalmente, lleva consigo un castigo condigno:
-Tú lo has pensado, de acuerdo. Encárgate de ponerlo en marcha.
Jack Tighe les recibió en persona. Escuchó con gran cortesía e interés sus preparados discursos; lo cual no dejaba de ser extraordinario, porque el Jack Tighe actual había dejado de ser el hombre tranquilo que pescaba en las aguas del Delaware, al sur del Recodo de Pung, durante tantos años felices. No; ahora era un presidente irritable, y esta clase de Delegaciones no significaban nada para él; se veía obligado a recibir cincuenta cada día. Y todas deseaban lo mismo. Por favor, ¿nos deja impulsar un poco la venta de nuestro producto? Naturalmente, a ningún otro ramo de la industria o el comercio debería concedérsele el privilegio de violar la Ley de Errores –nadie quería volver a la Edad de la Publicidad de nuevo, ¡desde luego que no!-; pero, señor presidente, el ramo de joyería (o el de la industria del calzado, la perfumería, la maquinaria, los alimentos congelados, etc., etc.) es histórica, intrínseca, dinámica y pre-eminentemente distinto, porque...
Y seguro que se sorprenderán, pero todos y cada uno de ellos parecían poseer infinidad de razones plausibles que siguieran a ese porque. Algunas de las razones eran, en verdad, incontrovertibles.
Pero Jack Tighe nunca les dejó llegar a las razones. Escuchó una frase y cuando alcanzaron aquello de que “nadie desea la vuelta a la Edad de la Publicidad” para desembocar en el largo, que comenzaba con la trenodía de sus únicas preocupaciones, les interrumpió, con un impulso repentino:
-¡Usted, sí, usted! ¡El más joven!
-¡Cossett! ¡Se refiere al bueno de Cossett! –gritaron una docena de voces, en tanto que le empujaban hacia delante.
-¡Estoy impresionado! –manifestó Jack Tighe, estrechando su mano, pensativo. Tuvo una idea y puede que fuera el momento más conveniente para ponerla en acción-: Me gusta su aspecto, Gossop –aseguró- y voy a hacer algo por usted.
Quiere decir, señor presidente, que nos va a permitir anunciar... dijeron todas las voces casi unánimemente.
-¿Cómo? No; naturalmente que no –respondió sorprendido Jack Tighe-. ¡Desde luego que no! ¡Nada de eso! Pero voy a nombrar una Comisión de Actividades para que se enfrente con la situación. Sí, desde luego. Ya no van a poder decir que en Washington no somos más que una partida de perezosos burócratas. Y voy a poner a Artie Gossop –quiero decir Hassop- al frente de esa Comisión. Vaya que sí –dijo amablemente, pero al mismo tiempo con verdadero orgullo-. Y ahora, buenos días a todos, caballeros –añadió, acompañándoles hasta su puerta privada.
“Era señal de que se les concedía un alto honor”, pensó Bill Cossett, o eso fue lo que le aseguraron las voces impacientes de los otros.
Pero cuarenta y ocho horas después ya no estaba tan seguro de ello.
El resto de la Delegación regresó a sus casas. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Ya habían llevado a cabo la misión que se habían propuesto. Su problema quedaba en muy buenas manos.
Pero en lo que concierne al bueno de Bill Cossett, ¡era él en aquellos momentos quien se hacía cargo de todo el asunto! Esas buenas manos eran las suyas.
Y esto no le gustaba ni poco ni mucho. Resultó que la Comisión de Actividades no solo estaba destinada a estudiar y a hacer recomendaciones. No. Esa no era la forma de trabajar de Jack Tighe. La Comisión tenía que hacer algo. Y por esta razón Bill Cossett se encontró con un rifle en la mano, ocupando la parte posterior de un vehículo blindado. Formaba parte de una unidad armada de tropas de asalto, que contemplaba fijamente las rampas que conducían a las fábricas situadas en las cavernas existentes bajo Farmingdale, Long Island.
Pero permítanme decirles algo sobre Farmingdale.
La Electro-Mecánica Nacional tenía allí sus oficinas (en los bueno tiempos, se comprende). Vino la Guerra Fría. La Junta de Directores de las Aplicaciones Electro-Mecánicas, S. A., lanzó una ojeada a su balanza de pagos, sonrió, se acordó de los impuestos, y determinó invertir una considerable cantidad de sus beneficios en la construcción de una nueva fábrica.
No solo había de ser una buena fábrica; tenía que ser, al mismo tiempo, una fábrica especial. En cierto modo, ¿no estaba pagando el Gobierno mismo su construcción? Quiero decir: ¿no provenía de los impuestos como natural expansión, en retorno, más bien, de los contratos que este le hacía a largo plazo? Así, pues, excavaron una gran caverna –un regular Levittown de la máquina, bajo tierra, por así decirlo-, metros y más metros de superficie sepultada, todos ellos escondidos de la luz del sol. De acuerdo, sonrió la Junta de Directores, frotándose las manos... ¡Dejen que lancen sus proyectiles ICBM! Sí, sí... ¡Como que van a alcanzarla!
Todo esto sucedió durante la Guerra Fría. Ben, fue entonces cuando la Guerra Fría entró en calor, ya saben. Volaron los proyectiles cohetes. La Junta de Directores recibió la orden desde Washington; órdenes, mejor, de acelerar hasta el máximo la producción: automatizarlo todo, mecanizarlo, hacerlo todo más rápido, doblar la producción una y otra vez, tanto como fuera posible. Contuvieron la respiración un minuto y, transcurrido este, ordenaron rápidamente a los ingenieros que se pusieran a la tarea en las mesas de dibujo y planificación.
Las órdenes eran de duplicar la producción y hacerla independiente por completo del mundo exterior. Los ingenieros murmuraron entre ellos (“¿Están bromeando?”, se preguntaron), pero pusieron manos a la obra, y, tan pronto como los planos fueron aprobados, las máquinas se pusieron en marcha para hacerlos realidad.
Las excavadoras gigantes ensancharon lo ya existente, construyendo nuevos túneles ocultos y cada vez más profundos; y estas fueron seguidas por las máquinas y equipos de planificaciones defensivos de las instalaciones; técnicos en enmascaramientos y camuflajes, colocadores de trampas mortales, y más técnicos en blindajes...
Amigo, ¡ya lo creo que transformaron la fábrica! La ocultaron y disimularon a toda percepción posible, no ya del ojo humano, sino de los rayos infrarrojos, ultravioletas, ondas detectoras, radares, ondas sónicas y de percusión... De todo quizá, menos del olfato agudo de un buen perro de caza, y puede que hasta de este también.
Y entonces se dedicaron a armarla.
Y de tal forma llevaron a cabo esto, que nadie podía acercarse a sus proximidades sin riesgo mortal de perecer. La armaron con cohetes dirigidos; baterías de armas de fuego rápido y centralizado... Con todo lo que pudo discurrir el ingenio humano en cuestión de armas defensivas; y contaban con numerosa gente dedicada a pensar en los medios de evitar que pudiera penetrar allí ningún intruso.
Y automatizaron todo; no solamente la maquinaria encargada de fabricar los productos, la cual se mantendría funcionando ininterrumpidamente en tanto que no cesara el suministro de materias primas, sí, y hasta el cambio de modelos y tipos, ya que esto también forma parte de la tecnología industrial que tuvo en cuenta hasta el pequeño detalle de instalar en cada planta de la fábrica una sección destinada a desechar los modelos anticuados y su sustitución automática por nuevos modelos y tipos.
Sí, esta era la idea. Sin un operario a la vista, las fábricas sepultadas continuarían la producción de los diferentes artículos, produciendo constantemente nuevos modelos.
Más que eso todavía. Dentro de la fábrica misma se establecían hasta las mismas cuotas de productividad, sincronizados con los contadores electrónicos de la Oficina de Censo y Estadística de Washington; mantenía correspondencia con máquinas de escribir eléctricas e imprimían, en prensas electroestáticas, toda clase de folletos, manuales de instrucción y empleo, diagramas y esquemas que eran necesarios para el manejo de los productos fabricados en el interior.
Los problemas más embarazosos fueron resueltos con espíritu emprendedor. Por ejemplo, uno de los consejeros argumentó acerca de la conveniencia que los folletos explicativos tuvieran una presentación atractiva:
-¿No podría contar la fábrica, por lo menos, con un par de atractivas muchachas para utilizarlas como modelos en las ilustraciones?
-Nada de eso –respondía un ingeniero, secamente-. Mire, jefe, esto es lo que haremos.
Y trazaba un esquema rápido y complicado.
-Ya –respondía el consejero.
Para decir toda la verdad, no hbía visto lo que se dice nada de nada, pero el plan seguía adelante y construían la máquina, y era entonces cuando veía que la cosa marchaba.
Un selector nemotécnico bancario informaba de la necesidad de una fotografía de una muchacha bonita manejando, pongamos por caso, un hervidor de huevos eléctrico, y acto seguido un contador electrónico recorría centenares de fotografías de modelos, buscando y seleccionando los modelos que deseaba y en las posturas que los computadores decretaban. Otro selector suministraba las prendas de vestir que habría de llevar el modelo –cualquier prenda de vestir, desde una parka hasta un bikini (la mayor parte de las veces se trataba de bikinis, naturalmente)- y una máquina fotográfica especial efectuaba el correspondiente montaje doblado. Una tercera máquina filmaba el conjunto, ya con la hervidora de huevos incluida, al mismo tiempo que fabricaba el mismo aparato electrodoméstico la correspondiente envoltura para su presentación, y hasta duplicando la belleza de la modelo seleccionada, de ser necesario...
La cosa marchaba.
Luego estaba el problema de la impresión de los manuales explicativos.
Este no era tanto la actual composición de las direcciones de empleo mismas. No había nade de problemático acerca de esto; después de todo, la idea, en su conjunto era que el consumidor conociera el manejo del aparato sin que se metiera en averiguaciones acerca de lo que ocultaban las planchas de acero cromado. Pero, bien, ¿qué pasaba con las marcas de fábrica? Productos, por así decirlo, dispares, quedaban amalgamados en un solo aparato, pero registrado bajo distintas patentes. Un cerebro tenía que buscar la forma de unir, por ejemplo, el Limpia-auto cualquier tiempo alta presión y la Perforadora automática.
Intentaron que un computador pensara cosas por el estilo. El aparato zumbó, trepidó y vomitó una relación de selecciones de nombres. Los ingenieros se miraron sorprendidos y no pudieron por menos de rascarse la cabeza. ¿Peforlimpia Autopresión? ¿Auto-perfo-estática-limpiadora?
Descorazonados, fueron a llevar esta información a los consejeros y al vicepresidente de la Compañía.
-Jefe –le comunicaron-, tal vez sea mejor volver a diseñar esa máquina. Los nombres que proporciona carecen en absoluto de sentido.
Esa vez fue el vicepresidente quien respondió tajante:
-No; nada de eso. No se preocupen. ¿Es que no han oído hablar del Refrigerador Punto Ardiente?
Así, pues, proseguían los trabajos felizmente, y las fábricas de las cavernas quedaron automatizadas.
Entonces, cuando los frenéticos y fantasiosos ingenieros ha hubieron completado, añadieron aún un último toque magistral.
Los filtros eléctricos necesitaban acero, cromo, cobre y plástico para las envolturas de los cables; otros plásticos rígidos para manivelas y manijas, y todavía una tercera clase de plástico para los adornos de los utensilios y máquinas. Y les fueron suministrados, no por medio del almacenamiento anticipado de grandes depósitos de existencias, que habrían acabado por agotarse, sino valiéndose del procedimiento de informar a los gigantescos computadores que gobernaban las fábricas de los lugares en que podían encontrarse estos materiales, bien como materia prima, o bien los medios de transformación de tales materias primas en la clase de material deseado.
Dotaron a la Electro-Mecánica Nacional de un robot articulado computo-dirigido capaz de detectar los yacimientos de estos minerales y dirigir las excavadoras hasta los filones. Añadieron una planta de fusión de energía que funcionaba en tanto no le faltaba el carburante que la accionaba (y este carburante no era otro que el hidrógeno extraído del agua al sur de Long Island o, si esta llegara a secarse, de las aguas que podría extraer de las arenas silicosas, la arcilla y hasta el mismo lecho submarino, de llegar a ser necesario.)
Fue entonces cuando accionaron el pequeño botón rojo de puesta en marcha y esperaron.
Los filtros comenzaron a filtrar millares de litros de agua ese día.
Entonces las máquinas aceleraron. Los filtros aumentaron su capacidad de absorción a decenas de millares de litros. Y las máquinas alcanzaron la plena producción.
-Ejem –carraspeó uno de los ingenieros-. Digamos... –se detuvo vacilante-. Me pregunto; ese pequeño botón rojo. Supongamos que deseamos detener la producción, ¿cómo podríamos hacerlo?, ¿apretando de nuevo ese botón?
Los altos directivos fruncieron el ceño:
-¿No sabe que estamos en guerra? –le preguntaron-. La producción; esto es lo que cuenta. Esto y nada más, por ahora. Luego, cuando la guerra acabe, nos preocuparemos de la forma de detener el proceso de producción. Ahora no podemos arriesgarnos a que agentes enemigos pudieran burlar nuestras defensa y sabotear nuestro esfuerzo bélico. Esta es la razón por la cual el botón funciona solamente en una dirección.
Y la guerra acabó. Y, entonces, ya podían comenzar a preocuparse.
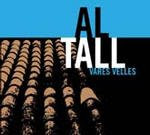
1 comentari:
Me encanta cada vez es más intrigante, pero me atrae, cual iman..
BESITOS
Publica un comentari a l'entrada