5
Pero ya es hora de que les hable de cómo marchaban las cosas en el exterior del Recodo de Pung por aquellos días.
La cara de la Luna ya ha dejado de sernos remota. Ustedes no pueden imaginárselo; su realidad no les es posible. Y yo no sé si podré explicárselo satisfactoriamente, pero todo ello está escrito en un libro que cualquiera de ustedes puede leer, si así lo desea... Un libro que fue escrito por alguien muy importante, un coronel, que, más adelante, llegó a ser general (aunque esto sucedió mucho más tarde y sirviendo en otro ejército) y cuyo nombre era T. Wallace Commaigne.
¿El libro? ¡Ah, sí!. Se llama El final del principio, y es el volumen primero de la obra, en doce tomos, titulada Yo serví con Tighe: la lucha por la conquista del mundo.
Se había estado viviendo bajo el temor a la siempre inminente posibilidad de la guerra. Bajo el creciente terror que se extendía, cada vez más y más, hasta abarcarlo todo; al mismo tiempo que, todavía presentes los efectos de la anterior contienda, el pánico colectivo llevaba camino de terminar en histeria y aun rebasarla. Pero todavía había tiempo para las “predistimaciones”, como solía denominarlo la revista Time.
La primera medida, adoptada casi unánimemente, fue la dispersión. Dividir las ciudades; repartir la población de las mismas y las industrias, con el fin de ofrecer los más pequeños presuntos objetivos posibles, aun para la mayor de las bombas nucleares existentes.
Pero los planes de dispersión llevaban consigo la consiguiente creación de otra clase de vulnerabilidad: mayor número de trenes, cada vez mayores barcos cargueros, mayor número de aviones de transporte que se encargaran de efectuar las entregas de los productos acabados a un mayor número de pequeños centros urbanos, desde un número casi infinito de centros de producción; efectuando la misma operación, solo que a la inversa, con las materias primas que era preciso trasladar asimismo para su ulterior transformación. Sí; se había hecho más difícil, con un golpe único, lograr la destrucción de objetivos verdaderamente vitales, que habían dejado de existir; pero se había hecho más fácil la interrupción de los suministros a los distintos lugares, bien de producción, bien de consumo.
Entonces, a cavar, dijeron los planificadores. No. La dispersión no es lo más conveniente. Creemos lugares subterráneos a prueba de bombas. Pero, más que refugios, era preciso construir fábricas junto a los lugares de extracción de materias primas, hasta donde esto fuera posible, o hacerlas independientes de unos suministros que acaso nunca llegaran a ser entregados; de unos obreros que no podían vivir enterrados por un periodo de tiempo tan indefinido e imprevisible como podía ser la duración de la guerra misma, tal vez segundos o puede que siglos... E independientes también hasta de los cerebros que puede que no llegaran a alcanzar nunca los puestos de dirección, o los laboratorios, o las mesas de dibujo. Independientes de unos cerebros que eran susceptibles de perecer o de verse convertidos en algo que en nada se pareciera a un cerebro...
Así, pues, las fábricas subterráneas, aun diseñadas simplemente como tales, tuvieron que ir evolucionando constantemente para cubrir las nuevas necesidades, en forma progresiva:
Contra un enemigo al cual había que suponerle cada vez más potente, con armas más eficaces y con una mayor capacidad aniquiladora, en un espacio de tiempo cada vez menor, a medida que se producían nuevos avances técnicos; igual que sucedía con nosotros mismos y nuestros ingenios y máquinas. Contra la disminución creciente del número de nuestros combatientes; ya que, lógicamente, al prolongarse la duración de la guerra, morirían más y más, quedando cada vez menos personal para manejar las máquinas de matar. Contra la destrucción o posible captura de hasta la más impenetrable de las fábricas subterráneas, guardadas, como ningún dragón legendario podría hacerlo, por cuanto el Hombre era capaz de crear partiendo de las primitivas trampas, jaulas, estacas aguzadas ocultas, hasta llegar a los rayos cósmicos, y luego por la invención de nuevas máquinas electrónicas a las que bastaba ordenar siempre que acelerasen más y más la producción de elementos cada vez más mortíferos.
El paso inmediato eran las fábricas-fortalezas unidas entre sí, de forma que, aun en el improbable caso de que alguna de ellas cayera, pudieran, de manera automática, comunicar su mensaje de despedida, a la vez que las responsabilidades, a la fábrica inmediata de su especie. Las factorías sobrevivientes deberían incrementar entonces su producción para compensar la posible pérdida, acelerar el paso letal de la invención y del perfeccionamiento, diseñando armas todavía más mortíferas que fueran susceptibles de ser operadas por un menor número de defensores cada vez.
Y todavía un plan final: llegar a la creación de máquinas capaces de alimentar, alojar, vestir, y hasta transportar a toda una nación, a todo un hemisferio, a todo un mundo, recuperándose de no se sabe qué clase de bomba, germen, bacteria o veneno que se podría llegar a utilizar en caso de prolongarse la guerra. Pongan el nombre que deseen y tengan la certeza de que acabaría por ser posible su empleo. Todo dependería, exclusivamente, de la duración de la contienda.
Claro que se contaba con un indicador excelente: el aire mismo. Una vez más purificada la atmósfera, sondeada momento a momento, rutinariamente, sería la encargada de hacer cambiar la producción de materiales bélicos por otros de uso exclusivamente pacífico.
Y esto es lo que hicieron.
Pero ¿quién iba a poder predecir de antemano que las máquinas mismas no iban a saber diferenciar la guerra de la paz?
Tomemos por ejemplo una ciudad: Detroit. Cien mil acres de terreno poblado por ratas, ventanas destrozadas y paredes destruidas, totalmente deshabitados por seres humanos. Desde el aire, está muerta. Pero debajo de todo esto... ¡Ah, el pulso rápido de la vida! Las martilleantes sístole y diástole del flujo constante de las materias primas, de los minerales y carburantes que llegan y de los productos acabados que salen, autos y más autos que recorren laberínticos pasajes subterráneos, que, cual tela de araña, llevan los productos hasta los muelles, igualmente enterrados en las márgenes de los lagos. Flotas enteras de barcazas cargadas de hormigón han construido un puerto sumergido que en nada tiene que envidiar a los nidos de submarinos construidos en Lorient durante aquella segunda guerra mundial. Y grandes transportes submarinos, tripulados electrónicamente, surcan las aguas de los lagos y canales hasta alcanzar los puntos de distribuión, llevando en sus bodegas nuevos automóviles Buick, nuevos modelos Plymouth...
¿Qué quién diseñaba esos nuevos modelos de coches?
Pues... ¡la máquina proyectista! Los modelos cambiaban anualmente. El “Dynaflow 61” cedía su lugar al “Super-Dynaflow 62 Mark Eight”; los faros bifocales se convertían en triples; los neumáticos blancos como la nieve pasaban a ser color rosa o negros como la ebonita...
Todo era cuestión de eficiencia diseñadora.
Lo que los Padres Fundadores conocían acerca de la producción era esencialmente esto: No importa lo que se construya, lo que cuenta tan solo es lo que la gente estaría dispuesta a comprar. Lo que habían aprendido era: No te importen nunca las facultades de juicio de la raza humana. Es una casta mudable, veleidosa y frágil. No impulsan las ventas. Cuenta, más bien, con su ancestral curiosidad simiesca.
Y la curiosidad, naturalmente, se alimenta en el secreto.
Así, pues, generaciones de automotivadores crearon nuevos ingenios y aderezos para sus modelos de automóviles en ultrasecretos laboratorios guardados celosamente por mudos guardianes. ¡Ningún secreto atómico estuvo nunca ni la mitad de clasificado como material secreto! Y todo Detroit duplicaba sus medidas de seguridad; flotas de misteriosos envíos cubiertos de grandes lonas recorría sin cesar las autopistas en las épocas de lanzamiento de nuevos modelos, cada año; la gente hablaba, comentaba. Desde luego, se reían. Lo consideraban excentricidades; era cómico. Pero, aunque les divertía, la verdad es que cumplía el objetivo de estimular su curiosidad y picarles; era algo realmente bueno hacer del misterio una broma, pero el verdadero golpe de la broma toda acababa por consistir en obligarles a desear poseer un nuevo modelo cada uno de ellos y ser los primeros en poder lucirlo.
Los fabricantes de electrodomésticos afilaban las orejas. Así como la curiosidad, ¿eh? Y arrendaban nuevas instalaciones reservadas y ocultas para diseñar y proyectar nuevos compartimientos inverosímiles en refrigeradores y neveras que acababan por lanzar al mercado con gran acompañamiento de bombo y platillo. Sus aparatos electrodomésticos se vendían como rosquillas; así, literalmente, como rosquillas.
La RCA rumiaba a su vez la lección y añadía un toquecito característico y genuinamente propio; a los discos de vinilita, irrompibles, coloreados y constantemente renovados, seguían otras ingeniosas variantes elaboradas en el mayor secreto, y entonces se producía el toque magistral; dejaban escapar el secreto. Era un truco que el Proyecto Manhattan no había asimilado; un secreto que ocultara el verdadero secreto. Porque todo el planteamiento de la campaña de los discos de vinilita no era nada más que una fachada; era el secreto y la seguridad elevados a las consecuencias últimas; el programa vinilita no era nada más que una simple tapadera para los discos que realmente se proponían vender.
Movía mercaderías. Pero había un límite. La raza humana es una raza parlanchina.
Muy bien, afirmó entonces algún gran desconocido, ¡eliminemos la raza humana! Dejad que una máquina diseñe los nuevos modelos. ¡Añadidle una unidad diseñadora permanente! Ponedla en marcha activada por medio de vibradores y circuitos escogidos al azar, para obligarla a efectuar cambios constantes imprevisibles. Automatizad las fábricas; ocultadlas debajo de tierra; programad que la máquina se programe a sí misma. Después de todo, ¿por qué no? Como muy bien Coglan había citado a Charles F. Kettering, “nuestra gran tarea en el campo de la investigación consiste en mantener al posible y presunto consumidor razonablemente descontento con lo que ya posee”; y unas máquinas adecuadas pueden hacer eso tan bien o mejor que cualquier ser humano. Mejor, desde luego, si se piensa despacio en ello.
Y así el mundo estaba lleno de inmensas cavernas de cuyo interior salían sin cesar nuevas maravillas. La guerra había impulsado el desarrollo de la industria mediante la iniciación de los planes de dispersión; la protección contra los bombardeos había incrustado a las fábricas en las entrañas de la tierra; ahora la seguridad industrial hacía independientes a las fábricas. Las mercancías parecían surgir como un torrente impetuoso, en una infinidad de variantes.
Pero no les era posible detener esa irrupción. Y nadie podía entrar en el interior de las fábrica para detener la producción o hacerla disminuir por lo menos. Y ese torrente de mercancías, fabricadas para tantísimos seres que no existían, tenía que ser movido constantemente. Y esta era la misión de los agentes publicitarios, los cuales eran excepcionalmente buenos para esta clase de trabajo. Y capaces de recurrir a lo que fuera preciso con tal de abrir nuevos mercados.
Y así es como marchaba el mundo en el exterior. Un mundo muy atareado y muy, pero que muy grande, a pesar de lo que había sucedido en la enorme guerra.
No puedo comenzar a relatarles todo lo ocupado que estaba ni lo enorme que era. Solo les diré algunos pequeños detalles para que juzguen. Existía un lugar llamado el Pentágono, que ocupaba una gran extensión de terreno. Naturalmente, estaba compuesto por cinco, digamos, alas: una la ocupaba el Ejército, otra la Marina, la tercera era de las Fuerzas Aéreas, la cuarta por los Marines –Infantería de Marina-, y la quinta ala del edificio la ocupaban las oficinas de Yust y Ruminant.
Además, estaba el Pentágono; este gran edificio que venía a ser el centro nervioso de los Estados Unidos en todo aquello que contaba realmente. (También había otro edificio llamado “Capitol”, pero este no contaba demasiado, al menos en aquella época.)
Y es en el edificio llamado Pentágono donde encontramos al coronel Commaigne, vistiendo su uniforme escarlata, con grandes charreteras y su espadín dorado. Está esperando en la antesala del director de la oficina de Yust y Ruminant, contemplando, nervioso, la televisión. Lleva esperando allí una hora, cuando, por fin, le hacen pasar.
Penetra en el despacho.
No intenten imaginar sus emociones en el momento de entrar en el salón cubierto por entrepaños de piel de cerdo. No les sería posible. Pero comprendan que cree que en esa habitación está la llave para todo lo que significa su futuro; lo cree con toda la fuerza de su corazón y, en cierto modo, tal y como se desarrollaron luego los acontecimientos, tenía razón.
-¡Coronel! –le suelta secamente un anciano; un hombre muy parecido a Coglan y muy parecido, igualmente, a Jack Tighe, porque todos esos de la Liga de la Hiedra y los Tizones tienen algo en común, todos son de la misma ralea-: ¡Ha sucedido lo que me temía! Cuanto habíamos pensado y temido está ya en camino. Ha habido disturbios.
-¡Sí, señor!
El coronel es un hombre de aspecto marcial y erguido, porque ha sido oficial del Ejército durante quince años y esta es su primera oportunidad de entrar en combate. Se perdió la ocasión de intervenir en la gran guerra –bueno, de hecho, todo el ejército se perdió la gran guerra; fue demasiado rápida para dar tiempo a poner a las tropas en movimiento- y toda acción bélica ha cesado desde entonces. No es muy seguro luchar, a no ser en circunstancias verdaderamente excepcionales y en ciertas condiciones. Pero puede que ahora se den esas condiciones, piensa. Y esto puede significar muchísimo en la carrera de un coronel, esos días, especialmente si consigue que le asignen una fuerza expedicionaria y sale adelante brillantemente en el cometido que se le asigne.
Así, pues, permanece allí firme, erecto, alerta y con los ojos y oídos bien abiertos. Tiene la galoneada gorra bajo uno de sus brazos, en tanto que la otra mano empuña el pomo dorado de su espadín, ofreciendo un aspecto verdaderamente fiero. Vaya, algo muy natural, ¿no? Lo que percibe en la voz del comunicante del televisor, en esa oficina, haría que pareciera igualmente fiero cualquier oficial honrado y consciente de su deber para el Ejército. ¡La autoridad de los Estados Unidos ha sido vejada y escarnecida!
-L. S. –jadea la imagen de un hombre en la pantalla del televisor; un cetrino hombre de edad que le resulta familiar-. ¡Se han vuelto contra mí! ¡Han confiscado mi transmisor; neutralizado mis drogas; confiscado igualmente mis ingenios subsónicos! Cuanto me queda es el transmisor que me autorizan a utilizar bajo su control.
Y deja de ser un hombre educado; este hombre, Coglan, cuya imagen se percibe, nítida, en la pantalla del televisor de esta habitación, parece estar excitado y, en cierto modo, enloquecido.
-Resulta curioso –comenta el señor Maffity, conocido entre sus conocidos e íntimos por L. S.-, verdaderamente curioso que le dejen utilizar el transmisor. Tienen que saber que establecería contacto con nosotros y que se producirán represalias.
-Pero es que desean que establezca este contacto –responde, airada, la voz-. Les he advertido de las consecuencias que tendrían sus actos, L. S., pero parecen haberse vuelto locos. Parecen estar impacientes por lanzarse a la lucha.
Y al cabo de un poco más de charla, L. S. Maffity desconectó el aparato.
-Vamos a darles su merecido, ¿eh, coronel? –dice, tan serio y seco como un poste expuesto al sol del desierto.
-Así lo haremos, señor –responde el coronel, saluda, da media vuelta y abandona la estancia. Ya parece sentir las águilas sobre sus hombros... o, ¿quien sabe? Acaso las estrellas de general...
Y así es como dio comienzo la expedición punitiva; exactamente lo que podían esperar los del Recodo de Pung, una vez que emprendieron el camino de la violencia que nos es conocido... Es lo que podían esperar y, de hecho, lo esperaban...
Ahora bien: ya les tengo dicho que el luchar había estado fuera de moda durante mucho tiempo, aunque no así el estar preparados para la lucha, ya que esta era la preocupación de muchas personas. La más importante de todas sus preocupaciones. Y deben comprender que no parecía existir la menor contradicción en estos dos hechos contradictorios.
La gran guerra había acabado por desanimar a casi todo el mundo en lo relativo a llevar a cabo actos de violencia. La lucha, dentro de los anticuados cánones –esto es, valiéndose de proyectiles dirigidos, el envenenamiento de la atmósfera por medio de la lluvia radiactiva y la artillería atómica-, se había hecho demasiado costosa, como, igualmente, poco viable por otras razones que la hacían impracticable. Era una gran suerte que estas consideraciones detuvieran las cosas antes que el planeta estuviera destrozado, desapareciendo de él todo aquello más evolucionado que el notocordio, y listo para que las bestias monocelulares del mar comenzaran nuevamente el proceso. Ahora las cosas eran distintas.
En primer lugar, todos los explosivos atómicos estaban sometidos a un rígido control prohibitivo. Había ya un par de docenas de países en el mundo que poseían armas atómicas o ingenios aún más destructores, y cada uno de ellos tenía equipos de hombres en alerta constante, las veinticuatro horas del día, con los dedos puestos en los botones que bastaría apretar una sola vez para que desapareciera de la faz de la tierra, de una vez para siempre, la nación que tuviera la mala ocurrencia de ser la primera en usar otra vez el armamento atómico. Así, pues, este estaba fuera de lugar.
En cuanto a la aviación misma, y por razones similares, había perdido gran parte de su utilidad. Los satélites espaciales con sus pequeñas cámaras de televisión escudriñando día y noche hasta los más ocultos rincones del orbe, hacían imposible que nadie empleara ni siquiera una bomba HE ordinaria , por el temor de que algún observador, corto de vista, que vigilara las pantallas detectoras de explosiones, funcionando a través de un satélite transmisor, pudiera equivocarse y considerar que la explosión era de algún ingenio nuclear... y, presa del pánico, oprimiera uno de esos botones.
Excluido esto, cuanto quedaba era la infantería, hablando en términos generales.
¡Pero qué infantería! Un pelotón de fusileros estaba constituido por veintitrés hombres, que entre ellos poseían una potencia de fuego similar a la de todas las legiones napoleónicas. Una compañía comprendía unos 2250, y una sola de estas compañías podría haber ganando por sí sola la primera guerra mundial.
Las armas individuales portátiles escupían, literalmente, trozos de metal, una lluvia de proyectiles disparados tan rápidamente uno tras otro que ya había dejado de ser necesario tanto apuntar a un blanco determinado como partirlo en dos. Una bala de rifle llegaba a tanta distancia como el ojo humano alcanzaba. Y cuando la visión de este quedaba bloqueada por la oscuridad, la niebla o por elevaciones del terreno, el tiradorescopio, el radar y las miras interferómetras emisoras de ondas lumínicas localizaban los blancos a distancia como si se encontraran situados a diez metros y a pleno mediodía.
Había, para decirlo de una vez, armas ultramodernas. Tanto, de hecho, que las armas que portaban los componentes de una de esas compañías de infantería eran tan modernas y se renovaban tan constantemente, que la mitad de los hombres que componían la compañía se encontraban siempre en proceso de adiestramiento en el uso de las nuevas armas que la otra mitad había desechado como anticuadas. ¿Quién iba a utilizar un Mark XXII Ojo-Mágico, Todo-Tiempo, Mira-Superautomática, cuando ya se podía utilizar un Mark XXIII que, además de todas las ventajas del rifle anterior, contaba con Cojinetes-Engastados-en-Rubíes?
Porque uno de los triunfos de la época era que, al fin, las veleidosas y caprichosas fluctuaciones de la moda que regían en otros tiempos, digamos a los aparatos de televisión o a los automóviles de Detroit, se habían extendido a los fusiles y a los bazoocas.
Era algo maravilloso y digno de verse, aunque no dejara de producir cierto temor.
Eran estos héroes los que se disponían a marchar a la guerra... o a lo que pudiera suceder.
El coronel Commaigne (así lo dice personalmente en su libro de memorias) tomó el mando de una compañía completa, 2250 hombres en pie de guerra, y se puso en camino hacia el Recodo de Pung. El viaje hasta las planicies del Condado de Lehigh lo efectuaron aerotransportados. El terreno estaba calcinado por la radiactividad, pero esta ya había dejado de ser peligrosa. Desde ese lugar, efectuaron el resto del viaje por carretera.
El coronel se sentía fríamente confiado. La radiactividad de las arenas que rodeaban el Recodo de Pung no era problema para el equipo masivo y archiperfeccionado de sus hombres. Lo que el señor Coglan había podido realizar, lo llevaría a cabo mucho mejor el Ejército de los Estado Unidos; Coglan había llegado hasta el lugar conduciendo un vehículo forrado, por así decirlo, de láminas de plomo, pero la fuerza expedicionaria viajaba en vehículos de iridio sólido acerado con barredores de rayos gamma en constante alerta, colocados en los lugares adecuados.
Cada pelotón tenía su propio detector radiactivo. No solamente llevaban armas portátiles individuales, sino que cada vehículo llevaba instalado un cañón explosivo de 105-mm. Fuego Intermitente Sin-Retroceso Y Carga Automática y Cierre de Seguridad Brujotrol. Equilibradores compensatorios mantenían la estabilidad del cañón. El radar localizaba los blancos y unos computadores automáticos predecían y anticipaban los posibles movimientos del enemigo localizado.
En su vehículo particular, el coronel Commaigne dirigió la palabra a sus tropas:
-Esta es la ocasión, hombres del Ejército de los Estados Unidos. ¡La suerte está echada! Habéis sido entrenados durante mucho timpo para esto y ahora ya estamos metidos en ello. No sé lo que nos espera allí y su brazo se alzó para indicar con el dedo índice en dirección al Recodo de Pung, en un gesto que reprodujo cada pantalla, en imagen tridimensional y en color, en cada uno de los vehículos que transportaban a sus hombres-, pero vencedores o vencidos, y yo sé que venceremos, deseo que cada uno de vosotros sepa que tiene el alto honor de pertenecer al mejor pelotón de la mejor Compañía, del mejor Batallón, del mejor Regimiento, de la mejor Unidad de Infantería, de la mejor División de...
Buumm. Abrió fuego el cañón de 105-mm del vehículo que marchaba en cabeza, tan pronto como la pantalla del radar localizó automáticamente un objeto que se movía en el exterior, restando así la posibilidad de que el coronel continuara rindiendo tributo de admiración y elogio al Cuerpo de Ejército, al Arma de Infantería, al Estado Mayor y...
La batalla por el Recodo de Pung había comenzado.
La cara de la Luna ya ha dejado de sernos remota. Ustedes no pueden imaginárselo; su realidad no les es posible. Y yo no sé si podré explicárselo satisfactoriamente, pero todo ello está escrito en un libro que cualquiera de ustedes puede leer, si así lo desea... Un libro que fue escrito por alguien muy importante, un coronel, que, más adelante, llegó a ser general (aunque esto sucedió mucho más tarde y sirviendo en otro ejército) y cuyo nombre era T. Wallace Commaigne.
¿El libro? ¡Ah, sí!. Se llama El final del principio, y es el volumen primero de la obra, en doce tomos, titulada Yo serví con Tighe: la lucha por la conquista del mundo.
Se había estado viviendo bajo el temor a la siempre inminente posibilidad de la guerra. Bajo el creciente terror que se extendía, cada vez más y más, hasta abarcarlo todo; al mismo tiempo que, todavía presentes los efectos de la anterior contienda, el pánico colectivo llevaba camino de terminar en histeria y aun rebasarla. Pero todavía había tiempo para las “predistimaciones”, como solía denominarlo la revista Time.
La primera medida, adoptada casi unánimemente, fue la dispersión. Dividir las ciudades; repartir la población de las mismas y las industrias, con el fin de ofrecer los más pequeños presuntos objetivos posibles, aun para la mayor de las bombas nucleares existentes.
Pero los planes de dispersión llevaban consigo la consiguiente creación de otra clase de vulnerabilidad: mayor número de trenes, cada vez mayores barcos cargueros, mayor número de aviones de transporte que se encargaran de efectuar las entregas de los productos acabados a un mayor número de pequeños centros urbanos, desde un número casi infinito de centros de producción; efectuando la misma operación, solo que a la inversa, con las materias primas que era preciso trasladar asimismo para su ulterior transformación. Sí; se había hecho más difícil, con un golpe único, lograr la destrucción de objetivos verdaderamente vitales, que habían dejado de existir; pero se había hecho más fácil la interrupción de los suministros a los distintos lugares, bien de producción, bien de consumo.
Entonces, a cavar, dijeron los planificadores. No. La dispersión no es lo más conveniente. Creemos lugares subterráneos a prueba de bombas. Pero, más que refugios, era preciso construir fábricas junto a los lugares de extracción de materias primas, hasta donde esto fuera posible, o hacerlas independientes de unos suministros que acaso nunca llegaran a ser entregados; de unos obreros que no podían vivir enterrados por un periodo de tiempo tan indefinido e imprevisible como podía ser la duración de la guerra misma, tal vez segundos o puede que siglos... E independientes también hasta de los cerebros que puede que no llegaran a alcanzar nunca los puestos de dirección, o los laboratorios, o las mesas de dibujo. Independientes de unos cerebros que eran susceptibles de perecer o de verse convertidos en algo que en nada se pareciera a un cerebro...
Así, pues, las fábricas subterráneas, aun diseñadas simplemente como tales, tuvieron que ir evolucionando constantemente para cubrir las nuevas necesidades, en forma progresiva:
Contra un enemigo al cual había que suponerle cada vez más potente, con armas más eficaces y con una mayor capacidad aniquiladora, en un espacio de tiempo cada vez menor, a medida que se producían nuevos avances técnicos; igual que sucedía con nosotros mismos y nuestros ingenios y máquinas. Contra la disminución creciente del número de nuestros combatientes; ya que, lógicamente, al prolongarse la duración de la guerra, morirían más y más, quedando cada vez menos personal para manejar las máquinas de matar. Contra la destrucción o posible captura de hasta la más impenetrable de las fábricas subterráneas, guardadas, como ningún dragón legendario podría hacerlo, por cuanto el Hombre era capaz de crear partiendo de las primitivas trampas, jaulas, estacas aguzadas ocultas, hasta llegar a los rayos cósmicos, y luego por la invención de nuevas máquinas electrónicas a las que bastaba ordenar siempre que acelerasen más y más la producción de elementos cada vez más mortíferos.
El paso inmediato eran las fábricas-fortalezas unidas entre sí, de forma que, aun en el improbable caso de que alguna de ellas cayera, pudieran, de manera automática, comunicar su mensaje de despedida, a la vez que las responsabilidades, a la fábrica inmediata de su especie. Las factorías sobrevivientes deberían incrementar entonces su producción para compensar la posible pérdida, acelerar el paso letal de la invención y del perfeccionamiento, diseñando armas todavía más mortíferas que fueran susceptibles de ser operadas por un menor número de defensores cada vez.
Y todavía un plan final: llegar a la creación de máquinas capaces de alimentar, alojar, vestir, y hasta transportar a toda una nación, a todo un hemisferio, a todo un mundo, recuperándose de no se sabe qué clase de bomba, germen, bacteria o veneno que se podría llegar a utilizar en caso de prolongarse la guerra. Pongan el nombre que deseen y tengan la certeza de que acabaría por ser posible su empleo. Todo dependería, exclusivamente, de la duración de la contienda.
Claro que se contaba con un indicador excelente: el aire mismo. Una vez más purificada la atmósfera, sondeada momento a momento, rutinariamente, sería la encargada de hacer cambiar la producción de materiales bélicos por otros de uso exclusivamente pacífico.
Y esto es lo que hicieron.
Pero ¿quién iba a poder predecir de antemano que las máquinas mismas no iban a saber diferenciar la guerra de la paz?
Tomemos por ejemplo una ciudad: Detroit. Cien mil acres de terreno poblado por ratas, ventanas destrozadas y paredes destruidas, totalmente deshabitados por seres humanos. Desde el aire, está muerta. Pero debajo de todo esto... ¡Ah, el pulso rápido de la vida! Las martilleantes sístole y diástole del flujo constante de las materias primas, de los minerales y carburantes que llegan y de los productos acabados que salen, autos y más autos que recorren laberínticos pasajes subterráneos, que, cual tela de araña, llevan los productos hasta los muelles, igualmente enterrados en las márgenes de los lagos. Flotas enteras de barcazas cargadas de hormigón han construido un puerto sumergido que en nada tiene que envidiar a los nidos de submarinos construidos en Lorient durante aquella segunda guerra mundial. Y grandes transportes submarinos, tripulados electrónicamente, surcan las aguas de los lagos y canales hasta alcanzar los puntos de distribuión, llevando en sus bodegas nuevos automóviles Buick, nuevos modelos Plymouth...
¿Qué quién diseñaba esos nuevos modelos de coches?
Pues... ¡la máquina proyectista! Los modelos cambiaban anualmente. El “Dynaflow 61” cedía su lugar al “Super-Dynaflow 62 Mark Eight”; los faros bifocales se convertían en triples; los neumáticos blancos como la nieve pasaban a ser color rosa o negros como la ebonita...
Todo era cuestión de eficiencia diseñadora.
Lo que los Padres Fundadores conocían acerca de la producción era esencialmente esto: No importa lo que se construya, lo que cuenta tan solo es lo que la gente estaría dispuesta a comprar. Lo que habían aprendido era: No te importen nunca las facultades de juicio de la raza humana. Es una casta mudable, veleidosa y frágil. No impulsan las ventas. Cuenta, más bien, con su ancestral curiosidad simiesca.
Y la curiosidad, naturalmente, se alimenta en el secreto.
Así, pues, generaciones de automotivadores crearon nuevos ingenios y aderezos para sus modelos de automóviles en ultrasecretos laboratorios guardados celosamente por mudos guardianes. ¡Ningún secreto atómico estuvo nunca ni la mitad de clasificado como material secreto! Y todo Detroit duplicaba sus medidas de seguridad; flotas de misteriosos envíos cubiertos de grandes lonas recorría sin cesar las autopistas en las épocas de lanzamiento de nuevos modelos, cada año; la gente hablaba, comentaba. Desde luego, se reían. Lo consideraban excentricidades; era cómico. Pero, aunque les divertía, la verdad es que cumplía el objetivo de estimular su curiosidad y picarles; era algo realmente bueno hacer del misterio una broma, pero el verdadero golpe de la broma toda acababa por consistir en obligarles a desear poseer un nuevo modelo cada uno de ellos y ser los primeros en poder lucirlo.
Los fabricantes de electrodomésticos afilaban las orejas. Así como la curiosidad, ¿eh? Y arrendaban nuevas instalaciones reservadas y ocultas para diseñar y proyectar nuevos compartimientos inverosímiles en refrigeradores y neveras que acababan por lanzar al mercado con gran acompañamiento de bombo y platillo. Sus aparatos electrodomésticos se vendían como rosquillas; así, literalmente, como rosquillas.
La RCA rumiaba a su vez la lección y añadía un toquecito característico y genuinamente propio; a los discos de vinilita, irrompibles, coloreados y constantemente renovados, seguían otras ingeniosas variantes elaboradas en el mayor secreto, y entonces se producía el toque magistral; dejaban escapar el secreto. Era un truco que el Proyecto Manhattan no había asimilado; un secreto que ocultara el verdadero secreto. Porque todo el planteamiento de la campaña de los discos de vinilita no era nada más que una fachada; era el secreto y la seguridad elevados a las consecuencias últimas; el programa vinilita no era nada más que una simple tapadera para los discos que realmente se proponían vender.
Movía mercaderías. Pero había un límite. La raza humana es una raza parlanchina.
Muy bien, afirmó entonces algún gran desconocido, ¡eliminemos la raza humana! Dejad que una máquina diseñe los nuevos modelos. ¡Añadidle una unidad diseñadora permanente! Ponedla en marcha activada por medio de vibradores y circuitos escogidos al azar, para obligarla a efectuar cambios constantes imprevisibles. Automatizad las fábricas; ocultadlas debajo de tierra; programad que la máquina se programe a sí misma. Después de todo, ¿por qué no? Como muy bien Coglan había citado a Charles F. Kettering, “nuestra gran tarea en el campo de la investigación consiste en mantener al posible y presunto consumidor razonablemente descontento con lo que ya posee”; y unas máquinas adecuadas pueden hacer eso tan bien o mejor que cualquier ser humano. Mejor, desde luego, si se piensa despacio en ello.
Y así el mundo estaba lleno de inmensas cavernas de cuyo interior salían sin cesar nuevas maravillas. La guerra había impulsado el desarrollo de la industria mediante la iniciación de los planes de dispersión; la protección contra los bombardeos había incrustado a las fábricas en las entrañas de la tierra; ahora la seguridad industrial hacía independientes a las fábricas. Las mercancías parecían surgir como un torrente impetuoso, en una infinidad de variantes.
Pero no les era posible detener esa irrupción. Y nadie podía entrar en el interior de las fábrica para detener la producción o hacerla disminuir por lo menos. Y ese torrente de mercancías, fabricadas para tantísimos seres que no existían, tenía que ser movido constantemente. Y esta era la misión de los agentes publicitarios, los cuales eran excepcionalmente buenos para esta clase de trabajo. Y capaces de recurrir a lo que fuera preciso con tal de abrir nuevos mercados.
Y así es como marchaba el mundo en el exterior. Un mundo muy atareado y muy, pero que muy grande, a pesar de lo que había sucedido en la enorme guerra.
No puedo comenzar a relatarles todo lo ocupado que estaba ni lo enorme que era. Solo les diré algunos pequeños detalles para que juzguen. Existía un lugar llamado el Pentágono, que ocupaba una gran extensión de terreno. Naturalmente, estaba compuesto por cinco, digamos, alas: una la ocupaba el Ejército, otra la Marina, la tercera era de las Fuerzas Aéreas, la cuarta por los Marines –Infantería de Marina-, y la quinta ala del edificio la ocupaban las oficinas de Yust y Ruminant.
Además, estaba el Pentágono; este gran edificio que venía a ser el centro nervioso de los Estados Unidos en todo aquello que contaba realmente. (También había otro edificio llamado “Capitol”, pero este no contaba demasiado, al menos en aquella época.)
Y es en el edificio llamado Pentágono donde encontramos al coronel Commaigne, vistiendo su uniforme escarlata, con grandes charreteras y su espadín dorado. Está esperando en la antesala del director de la oficina de Yust y Ruminant, contemplando, nervioso, la televisión. Lleva esperando allí una hora, cuando, por fin, le hacen pasar.
Penetra en el despacho.
No intenten imaginar sus emociones en el momento de entrar en el salón cubierto por entrepaños de piel de cerdo. No les sería posible. Pero comprendan que cree que en esa habitación está la llave para todo lo que significa su futuro; lo cree con toda la fuerza de su corazón y, en cierto modo, tal y como se desarrollaron luego los acontecimientos, tenía razón.
-¡Coronel! –le suelta secamente un anciano; un hombre muy parecido a Coglan y muy parecido, igualmente, a Jack Tighe, porque todos esos de la Liga de la Hiedra y los Tizones tienen algo en común, todos son de la misma ralea-: ¡Ha sucedido lo que me temía! Cuanto habíamos pensado y temido está ya en camino. Ha habido disturbios.
-¡Sí, señor!
El coronel es un hombre de aspecto marcial y erguido, porque ha sido oficial del Ejército durante quince años y esta es su primera oportunidad de entrar en combate. Se perdió la ocasión de intervenir en la gran guerra –bueno, de hecho, todo el ejército se perdió la gran guerra; fue demasiado rápida para dar tiempo a poner a las tropas en movimiento- y toda acción bélica ha cesado desde entonces. No es muy seguro luchar, a no ser en circunstancias verdaderamente excepcionales y en ciertas condiciones. Pero puede que ahora se den esas condiciones, piensa. Y esto puede significar muchísimo en la carrera de un coronel, esos días, especialmente si consigue que le asignen una fuerza expedicionaria y sale adelante brillantemente en el cometido que se le asigne.
Así, pues, permanece allí firme, erecto, alerta y con los ojos y oídos bien abiertos. Tiene la galoneada gorra bajo uno de sus brazos, en tanto que la otra mano empuña el pomo dorado de su espadín, ofreciendo un aspecto verdaderamente fiero. Vaya, algo muy natural, ¿no? Lo que percibe en la voz del comunicante del televisor, en esa oficina, haría que pareciera igualmente fiero cualquier oficial honrado y consciente de su deber para el Ejército. ¡La autoridad de los Estados Unidos ha sido vejada y escarnecida!
-L. S. –jadea la imagen de un hombre en la pantalla del televisor; un cetrino hombre de edad que le resulta familiar-. ¡Se han vuelto contra mí! ¡Han confiscado mi transmisor; neutralizado mis drogas; confiscado igualmente mis ingenios subsónicos! Cuanto me queda es el transmisor que me autorizan a utilizar bajo su control.
Y deja de ser un hombre educado; este hombre, Coglan, cuya imagen se percibe, nítida, en la pantalla del televisor de esta habitación, parece estar excitado y, en cierto modo, enloquecido.
-Resulta curioso –comenta el señor Maffity, conocido entre sus conocidos e íntimos por L. S.-, verdaderamente curioso que le dejen utilizar el transmisor. Tienen que saber que establecería contacto con nosotros y que se producirán represalias.
-Pero es que desean que establezca este contacto –responde, airada, la voz-. Les he advertido de las consecuencias que tendrían sus actos, L. S., pero parecen haberse vuelto locos. Parecen estar impacientes por lanzarse a la lucha.
Y al cabo de un poco más de charla, L. S. Maffity desconectó el aparato.
-Vamos a darles su merecido, ¿eh, coronel? –dice, tan serio y seco como un poste expuesto al sol del desierto.
-Así lo haremos, señor –responde el coronel, saluda, da media vuelta y abandona la estancia. Ya parece sentir las águilas sobre sus hombros... o, ¿quien sabe? Acaso las estrellas de general...
Y así es como dio comienzo la expedición punitiva; exactamente lo que podían esperar los del Recodo de Pung, una vez que emprendieron el camino de la violencia que nos es conocido... Es lo que podían esperar y, de hecho, lo esperaban...
* * * * * * * * * *
Ahora bien: ya les tengo dicho que el luchar había estado fuera de moda durante mucho tiempo, aunque no así el estar preparados para la lucha, ya que esta era la preocupación de muchas personas. La más importante de todas sus preocupaciones. Y deben comprender que no parecía existir la menor contradicción en estos dos hechos contradictorios.
La gran guerra había acabado por desanimar a casi todo el mundo en lo relativo a llevar a cabo actos de violencia. La lucha, dentro de los anticuados cánones –esto es, valiéndose de proyectiles dirigidos, el envenenamiento de la atmósfera por medio de la lluvia radiactiva y la artillería atómica-, se había hecho demasiado costosa, como, igualmente, poco viable por otras razones que la hacían impracticable. Era una gran suerte que estas consideraciones detuvieran las cosas antes que el planeta estuviera destrozado, desapareciendo de él todo aquello más evolucionado que el notocordio, y listo para que las bestias monocelulares del mar comenzaran nuevamente el proceso. Ahora las cosas eran distintas.
En primer lugar, todos los explosivos atómicos estaban sometidos a un rígido control prohibitivo. Había ya un par de docenas de países en el mundo que poseían armas atómicas o ingenios aún más destructores, y cada uno de ellos tenía equipos de hombres en alerta constante, las veinticuatro horas del día, con los dedos puestos en los botones que bastaría apretar una sola vez para que desapareciera de la faz de la tierra, de una vez para siempre, la nación que tuviera la mala ocurrencia de ser la primera en usar otra vez el armamento atómico. Así, pues, este estaba fuera de lugar.
En cuanto a la aviación misma, y por razones similares, había perdido gran parte de su utilidad. Los satélites espaciales con sus pequeñas cámaras de televisión escudriñando día y noche hasta los más ocultos rincones del orbe, hacían imposible que nadie empleara ni siquiera una bomba HE ordinaria , por el temor de que algún observador, corto de vista, que vigilara las pantallas detectoras de explosiones, funcionando a través de un satélite transmisor, pudiera equivocarse y considerar que la explosión era de algún ingenio nuclear... y, presa del pánico, oprimiera uno de esos botones.
Excluido esto, cuanto quedaba era la infantería, hablando en términos generales.
¡Pero qué infantería! Un pelotón de fusileros estaba constituido por veintitrés hombres, que entre ellos poseían una potencia de fuego similar a la de todas las legiones napoleónicas. Una compañía comprendía unos 2250, y una sola de estas compañías podría haber ganando por sí sola la primera guerra mundial.
Las armas individuales portátiles escupían, literalmente, trozos de metal, una lluvia de proyectiles disparados tan rápidamente uno tras otro que ya había dejado de ser necesario tanto apuntar a un blanco determinado como partirlo en dos. Una bala de rifle llegaba a tanta distancia como el ojo humano alcanzaba. Y cuando la visión de este quedaba bloqueada por la oscuridad, la niebla o por elevaciones del terreno, el tiradorescopio, el radar y las miras interferómetras emisoras de ondas lumínicas localizaban los blancos a distancia como si se encontraran situados a diez metros y a pleno mediodía.
Había, para decirlo de una vez, armas ultramodernas. Tanto, de hecho, que las armas que portaban los componentes de una de esas compañías de infantería eran tan modernas y se renovaban tan constantemente, que la mitad de los hombres que componían la compañía se encontraban siempre en proceso de adiestramiento en el uso de las nuevas armas que la otra mitad había desechado como anticuadas. ¿Quién iba a utilizar un Mark XXII Ojo-Mágico, Todo-Tiempo, Mira-Superautomática, cuando ya se podía utilizar un Mark XXIII que, además de todas las ventajas del rifle anterior, contaba con Cojinetes-Engastados-en-Rubíes?
Porque uno de los triunfos de la época era que, al fin, las veleidosas y caprichosas fluctuaciones de la moda que regían en otros tiempos, digamos a los aparatos de televisión o a los automóviles de Detroit, se habían extendido a los fusiles y a los bazoocas.
Era algo maravilloso y digno de verse, aunque no dejara de producir cierto temor.
* * * * * * * * * *
Eran estos héroes los que se disponían a marchar a la guerra... o a lo que pudiera suceder.
El coronel Commaigne (así lo dice personalmente en su libro de memorias) tomó el mando de una compañía completa, 2250 hombres en pie de guerra, y se puso en camino hacia el Recodo de Pung. El viaje hasta las planicies del Condado de Lehigh lo efectuaron aerotransportados. El terreno estaba calcinado por la radiactividad, pero esta ya había dejado de ser peligrosa. Desde ese lugar, efectuaron el resto del viaje por carretera.
El coronel se sentía fríamente confiado. La radiactividad de las arenas que rodeaban el Recodo de Pung no era problema para el equipo masivo y archiperfeccionado de sus hombres. Lo que el señor Coglan había podido realizar, lo llevaría a cabo mucho mejor el Ejército de los Estado Unidos; Coglan había llegado hasta el lugar conduciendo un vehículo forrado, por así decirlo, de láminas de plomo, pero la fuerza expedicionaria viajaba en vehículos de iridio sólido acerado con barredores de rayos gamma en constante alerta, colocados en los lugares adecuados.
Cada pelotón tenía su propio detector radiactivo. No solamente llevaban armas portátiles individuales, sino que cada vehículo llevaba instalado un cañón explosivo de 105-mm. Fuego Intermitente Sin-Retroceso Y Carga Automática y Cierre de Seguridad Brujotrol. Equilibradores compensatorios mantenían la estabilidad del cañón. El radar localizaba los blancos y unos computadores automáticos predecían y anticipaban los posibles movimientos del enemigo localizado.
En su vehículo particular, el coronel Commaigne dirigió la palabra a sus tropas:
-Esta es la ocasión, hombres del Ejército de los Estados Unidos. ¡La suerte está echada! Habéis sido entrenados durante mucho timpo para esto y ahora ya estamos metidos en ello. No sé lo que nos espera allí y su brazo se alzó para indicar con el dedo índice en dirección al Recodo de Pung, en un gesto que reprodujo cada pantalla, en imagen tridimensional y en color, en cada uno de los vehículos que transportaban a sus hombres-, pero vencedores o vencidos, y yo sé que venceremos, deseo que cada uno de vosotros sepa que tiene el alto honor de pertenecer al mejor pelotón de la mejor Compañía, del mejor Batallón, del mejor Regimiento, de la mejor Unidad de Infantería, de la mejor División de...
Buumm. Abrió fuego el cañón de 105-mm del vehículo que marchaba en cabeza, tan pronto como la pantalla del radar localizó automáticamente un objeto que se movía en el exterior, restando así la posibilidad de que el coronel continuara rindiendo tributo de admiración y elogio al Cuerpo de Ejército, al Arma de Infantería, al Estado Mayor y...
La batalla por el Recodo de Pung había comenzado.
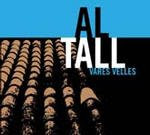
1 comentari:
UY y así no dejas????.
BESITOS
Publica un comentari a l'entrada